La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil consideró que se encontraba acreditada la causal de adulterio por haber pasado el esposo varios días en un hotel con otra mujer, en un lugar de veraneo, siendo inadmisible excusarse invocando la separación de hecho, debido a que ésta se había producido el mes anterior a estar vacacionando con quien era su compañera de trabajo y su letrada patrocinante en el juicio de divorcio.
En el marco de la causa “D. S. J. A. c/ V. M. J. s/ divorcio”, el juez de primera instancia había decretado el divorcio vincular por culpa de ambos cónyuges, al considerar que el esposo había incurrido en la causal de abandono voluntario y malicioso y adulterio, y la esposa por la causal de injurias graves.
Según la magistrada de grado, la causal de adulterio se acreditó por entender que existe en la causa una presunción grave, precisa y concordante que la configura, desprendiéndose dicha información de la contestación de oficio del Hotel Stromboli, de la localidad de San Bernardo, donde se indicó que el actor se había alojado en compañía de L.P.B.
En la sentencia de grado, se tuvo en consideración que el alojamiento en la ciudad balnearia se produjo entre el 13 y 18 de enero de 2006, mientras que ambas partes reconocieron que la separación de hecho tuvo lugar el 7 de diciembre de 2005, por lo que la circunstancia de pasar unos días alojados en la misma habitación de un hotel, en un lugar de veraneo, constituye una prueba suficiente para acreditar el adulterio que se le contribuye al actor.
A su vez, la juez de primera instancia consideró que la esposa había incurrido en la causal de injurias graves, debido a que de las declaraciones testimoniales producidas en la causa y de la causa penal iniciada por el esposo contra su cónyuge por el delito de coacción, surge que tales pruebas revisten suficiente entidad para corroborar el trato agresivo desplegado por la demandada hacia la familia de origen del actor.
Los jueces de la Sala L al analizar la apelación presentada por ambas partes decidieron ratificar lo resuelto en la instancia de grado.
En sus agravios, el actor había cuestionado que la sentencia de grado tuviera por configurada la causal de adulterio con la información emanada del mencionado hotel, ya que ese hecho había sido posterior a la separación, y aludió que la esposa no hizo imputación clara y concreta de la persona con la que pretendía fundar la causal en estudio.
Los camaristas sostuvieron que “aun cuando la demandada reconvieniente no haya denunciado el nombre de aquélla persona, las expresiones efectuadas en el escrito, bastan sobradamente para fundar la causal de adulterio, máxime si se aprecia que indicó que se trataba de una compañera de trabajo, una empleada contratada del Ministerio de Economía”.
En la sentencia del 11 de febrero pasado, los camaristas concluyeron que “resulta inamisible excusarse del deber de fidelidad consagrado por el art. 198 del Código Civil invocando la separación de hecho, cuando ésta se produjo el 7 de diciembre de 2005 y el 13 de enero de 2006 el actor se encontraba vacacionando en la misma habitación del hotel con otra mujer que había conocido en marzo de 2005”.
viernes, 27 de mayo de 2011
martes, 24 de mayo de 2011
Indemnizan con $140.000 por daño moral y lucro cesante a empleada que sufrió estrés laboral
En materia de indemnizaciones por accidentes de trabajo la Justicia laboral, desde hace ya un buen tiempo, viene reconociendo como enfermedad profesional a muchos padecimientos que no se encuentran incluidos en el listado "oficial".
Estos problemas, que se vienen manifestando de modo cada vez más frecuente, no sólo marcan un punto de inflexión en la vida laboral de los empleados sino que, además, repercuten de manera sustancial en las compañías.
Entre ellas se encuentra el daño psicológico o psiquiátrico ocasionado por el estrés o acoso laboral.
Aún cuando la firma adopte todas las medidas de prevención necesarias, suele ser condenada al pago de un resarcimiento, si es que los jueces entienden que las tareas que cumple el dependiente representan un exceso o sobrecarga.
Tal situación preocupa sobremanera a los departamentos de recursos humanos, porque entienden que se les va de las manos el poder controlar esos infortunios.
Por otro lado, observan que el contexto actual se les presenta como muy negativo, habida cuenta de que el empleador paga una póliza de seguros que en la práctica sirve de muy poco.
Ataque de ansiedad
En un fallo, una empleada de una empresa de seguridad se consideró despedida, tras sufrir un cuadro de estrés laboral - que derivó en otro de ansiedad - ocasionado, según afirmó, por la presión constante a la que era sometida.
La pericia médica determinó una incapacidad de más del 50%, por lo que la dependiente no sólo pidió el resarcimiento establecido en el artículo 1.113 del Código Civil - que no es limitado como el previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo - sino que, además, reclamó daño moral y el lucro cesante.
La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda. Y condenó tanto a la empresa como a la ART a abonar los montos reclamados por la afectada, si bien la reparación del daño moral y lucro cesante fue menor al importe reclamado.
Las partes afectadas se presentaron ante la Cámara para reclamar por el fallo.
La compañía alegó que no se encontraba acreditado que el ambiente laboral haya sido el motivo para el desarrollo de la enfermedad, ni que el mismo pudiera ser catalogado como "riesgoso".
Además, destacó que en ningún momento incumplió con sus obligaciones en materia de seguridad.
Para sustentar su postura, enumeró diversos aspectos negativos de la vida de la empleada relacionados con su personalidad, historia y acontecimientos familiares.
Sin embargo, los camaristas remarcaron que la firma no presentó el examen preocupacional ni los periódicos previstos por ley, de modo que estos sirvan como prueba para descartar que la dolencia se hubiera originado en el ambiente laboral.
Por el contrario, consideraron que sólo proporcionó diversas apreciaciones subjetivas.
Por tal motivo, ratificaron la condena a la empresa.
La ART también reclamó, al afirmar que se la había condenado aun dentro de los límites de la cobertura de la Ley 24.557.
Y argumentó que la sentencia era impugnable, en cuanto asignó el carácter de enfermedad profesional a un padecimiento que pudo no haberse originado por el trabajo.
Los magistrados explicaron que antes del decreto 1278/00 sólo eran consideradas como tales y, por lo tanto, alcanzadas por la cobertura de la Ley 24.557, aquellas incluidas en el listado de enfermedades profesionales elaborado por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, señalaron que este esquema fue posteriormente modificado.
Y que en la ley se introdujo un cambio por el cual se permite calificar como enfermedad profesional a aquellas otras que, en cada caso concreto, determine la Comisión Médica Central.
En esta causa, las condiciones laborales y exigencias que sufrió la empleada no fueron cuestionadas por la empresa.
En tanto, la empleada se manifestó disconforme con el porcentaje de incapacidad que se otorgó en la sentencia apelada, solicitando que se eleve al 52% como fuera fijado en la pericia médica.
No obstante, en base a distintas pruebas, su petición fue desestimada.
Para fijar el importe del resarcimiento la Justicia tuvo en cuenta que la empleada tenía 37 años al momento del "ataque de ansiedad", por lo que iba a verse perjudicada, por un largo tiempo, en sus posibilidades para encontrar un nuevo empleo.
Además, tuvieron en cuenta que percibía $1.500 de remuneración.
"El daño moral se configura por todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación de orden patrimonial. Es el menoscabo en los sentimientos, consistente en los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualquier otro tipo de dificultades o molestias que puedan ser consecuencia del hecho perjudicial", explicaron los camaristas.
El monto del resarcimiento que le correspondió a la trabajadora por la vía civil ascendió a $140.000, desglosado en las sumas de $100.000, para resarcir el daño material o lucro cesante, y $40.000 por daño moral.
Por último la empleada pidió que se declare la plena responsabilidad de la ART, considerando que incurrió en una grave imprevisión en materia de seguridad, petición que encuadra en las prescripciones establecidas en los artículos 512 y 1.074 del Código Civil.
Para el caso, los magistrados tuvieron en cuenta que no se acreditó que la aseguradora haya inspeccionado el establecimiento antes de la fecha de denuncia del siniestro que efectuara la empleadora, en relación a su dolencia.
También destacaron que la ART no formuló ninguna recomendación tendiente a la prevención de enfermedades o accidentes. O que haya presentado programas de seguridad y/o procedimientos para las tareas.
En base a estos argumentos, en este punto, hicieron lugar al pedido de la dependiente.
Estos problemas, que se vienen manifestando de modo cada vez más frecuente, no sólo marcan un punto de inflexión en la vida laboral de los empleados sino que, además, repercuten de manera sustancial en las compañías.
Entre ellas se encuentra el daño psicológico o psiquiátrico ocasionado por el estrés o acoso laboral.
Aún cuando la firma adopte todas las medidas de prevención necesarias, suele ser condenada al pago de un resarcimiento, si es que los jueces entienden que las tareas que cumple el dependiente representan un exceso o sobrecarga.
Tal situación preocupa sobremanera a los departamentos de recursos humanos, porque entienden que se les va de las manos el poder controlar esos infortunios.
Por otro lado, observan que el contexto actual se les presenta como muy negativo, habida cuenta de que el empleador paga una póliza de seguros que en la práctica sirve de muy poco.
Ataque de ansiedad
En un fallo, una empleada de una empresa de seguridad se consideró despedida, tras sufrir un cuadro de estrés laboral - que derivó en otro de ansiedad - ocasionado, según afirmó, por la presión constante a la que era sometida.
La pericia médica determinó una incapacidad de más del 50%, por lo que la dependiente no sólo pidió el resarcimiento establecido en el artículo 1.113 del Código Civil - que no es limitado como el previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo - sino que, además, reclamó daño moral y el lucro cesante.
La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda. Y condenó tanto a la empresa como a la ART a abonar los montos reclamados por la afectada, si bien la reparación del daño moral y lucro cesante fue menor al importe reclamado.
Las partes afectadas se presentaron ante la Cámara para reclamar por el fallo.
La compañía alegó que no se encontraba acreditado que el ambiente laboral haya sido el motivo para el desarrollo de la enfermedad, ni que el mismo pudiera ser catalogado como "riesgoso".
Además, destacó que en ningún momento incumplió con sus obligaciones en materia de seguridad.
Para sustentar su postura, enumeró diversos aspectos negativos de la vida de la empleada relacionados con su personalidad, historia y acontecimientos familiares.
Sin embargo, los camaristas remarcaron que la firma no presentó el examen preocupacional ni los periódicos previstos por ley, de modo que estos sirvan como prueba para descartar que la dolencia se hubiera originado en el ambiente laboral.
Por el contrario, consideraron que sólo proporcionó diversas apreciaciones subjetivas.
Por tal motivo, ratificaron la condena a la empresa.
La ART también reclamó, al afirmar que se la había condenado aun dentro de los límites de la cobertura de la Ley 24.557.
Y argumentó que la sentencia era impugnable, en cuanto asignó el carácter de enfermedad profesional a un padecimiento que pudo no haberse originado por el trabajo.
Los magistrados explicaron que antes del decreto 1278/00 sólo eran consideradas como tales y, por lo tanto, alcanzadas por la cobertura de la Ley 24.557, aquellas incluidas en el listado de enfermedades profesionales elaborado por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, señalaron que este esquema fue posteriormente modificado.
Y que en la ley se introdujo un cambio por el cual se permite calificar como enfermedad profesional a aquellas otras que, en cada caso concreto, determine la Comisión Médica Central.
En esta causa, las condiciones laborales y exigencias que sufrió la empleada no fueron cuestionadas por la empresa.
En tanto, la empleada se manifestó disconforme con el porcentaje de incapacidad que se otorgó en la sentencia apelada, solicitando que se eleve al 52% como fuera fijado en la pericia médica.
No obstante, en base a distintas pruebas, su petición fue desestimada.
Para fijar el importe del resarcimiento la Justicia tuvo en cuenta que la empleada tenía 37 años al momento del "ataque de ansiedad", por lo que iba a verse perjudicada, por un largo tiempo, en sus posibilidades para encontrar un nuevo empleo.
Además, tuvieron en cuenta que percibía $1.500 de remuneración.
"El daño moral se configura por todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación de orden patrimonial. Es el menoscabo en los sentimientos, consistente en los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualquier otro tipo de dificultades o molestias que puedan ser consecuencia del hecho perjudicial", explicaron los camaristas.
El monto del resarcimiento que le correspondió a la trabajadora por la vía civil ascendió a $140.000, desglosado en las sumas de $100.000, para resarcir el daño material o lucro cesante, y $40.000 por daño moral.
Por último la empleada pidió que se declare la plena responsabilidad de la ART, considerando que incurrió en una grave imprevisión en materia de seguridad, petición que encuadra en las prescripciones establecidas en los artículos 512 y 1.074 del Código Civil.
Para el caso, los magistrados tuvieron en cuenta que no se acreditó que la aseguradora haya inspeccionado el establecimiento antes de la fecha de denuncia del siniestro que efectuara la empleadora, en relación a su dolencia.
También destacaron que la ART no formuló ninguna recomendación tendiente a la prevención de enfermedades o accidentes. O que haya presentado programas de seguridad y/o procedimientos para las tareas.
En base a estos argumentos, en este punto, hicieron lugar al pedido de la dependiente.
lunes, 23 de mayo de 2011
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - DENUNCIA

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Criminal Correccional determinó que la manifestación de la víctima efectuada ante la Oficina de Violencia Doméstica resulta suficiente para cumplir con el requisito de instar la acción penal.
En el marco de la causa, la víctima pretendió desistir de la acción luego de haber denunciado ante esa oficina que había sido golpeada por su pareja, ante lo cual, la defensa del imputado solicitó la nulidad de lo actuado, debido a que el delito denunciado requiere que la damnificada manifieste su voluntad de iniciar la intervención penal.
Los jueces que integran la Sala I confirmaron lo resuelto por el juez de primera instancia, confirmando el procesamiento del denunciado.
En tal sentido, los jueces sostuvieron que “estas actuaciones tienen su inicio con la denuncia que formuló la damnificada ante la Oficina de Violencia Doméstica donde, tras relatar detalladamente el hecho sucedido, fue concretamente interrogada acerca de su deseo de instar la acción penal, respondiendo en forma afirmativa”, por lo que rechazaron la nulidad solicitada por la defensa.
La Denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica Resulta Suficiente para Instar la Acción
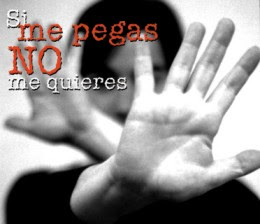
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Criminal Correccional determinó que la manifestación de la víctima efectuada ante la Oficina de Violencia Doméstica resulta suficiente para cumplir con el requisito de instar la acción penal.
En el marco de la causa, la víctima pretendió desistir de la acción luego de haber denunciado ante esa oficina que había sido golpeada por su pareja, ante lo cual, la defensa del imputado solicitó la nulidad de lo actuado, debido a que el delito denunciado requiere que la damnificada manifieste su voluntad de iniciar la intervención penal.
Los jueces que integran la Sala I confirmaron lo resuelto por el juez de primera instancia, confirmando el procesamiento del denunciado.
En tal sentido, los jueces sostuvieron que “estas actuaciones tienen su inicio con la denuncia que formuló la damnificada ante la Oficina de Violencia Doméstica donde, tras relatar detalladamente el hecho sucedido, fue concretamente interrogada acerca de su deseo de instar la acción penal, respondiendo en forma afirmativa”, por lo que rechazaron la nulidad solicitada por la defensa.
DESPIDO INDIRECTO- CAMBIO LUGAR DE TRABAJO
Debido a que la trabajadora no había prestado su consentimiento a la modificación del lugar de trabajo, tal como lo establecía el convenio colectivo aplicable, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que resultó ajustado a derecho el despido indirecto en que se colocó la trabajadora a raíz del ejercicio abusivo del ius variandi por parte de la empleadora.
Fue apelada por la demandada la sentencia de primera instancia en la que se determinó que la empleadora no había efectuado un uso razonable del “ius variandi”, ya que la recurrente afirma que la modificación del lugar de trabajo del actor se efectuó conforme las facultades que le otorga la ley y el CCT, y se encontraba fundada en razones funcionales y de organización interna de la empresa.
En tal sentido, la empleadora remarcó que su actividad requiere de una constante rotación de personal de una sala a otra y que de hecho el accionante, durante la relación laboral, desempeñó tareas en diversas salas lo que se le habría hecho saber al momento de su incorporación, a la vez que alegó que en caso de requerir el consentimiento del trabajador, habría una desnaturalización de sus facultades por lo que debe prevalecer el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo por ser jerárquicamente superior al CCT 493/07.
En los autos caratulados “Felice, Leandro Gabriel c/ Norte Exhibidora Cinematográfica S.A. s/ despido”, los jueces que conforman la Sala IV sostuvieron que para resolver el recurso planteado debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 17 del CCT 493/07, donde se establece que “l personal de tiempo completo, también podrá a requerimiento de la empresa y con el fin de satisfacer las necesidades operativas de ésta, ser trasladado en forma temporal y permanente a cumplir funciones en cualquiera de los establecimientos que posea la empresa, todo conforme a las disposiciones de la ley de contrato de trabajo y con el consentimiento del trabajador”.
En base a ello, los jueces entendieron que “la norma convencional, de manera diáfana, exige el consentimiento del dependiente para tornar admisible una modificación contractual como la pretendida”.
Según los camaristas resultó ajustado a derecho el despido indirecto decidido por el actor, luego de que le informara a su empleadora telegráficamente que no prestaba conformidad al cambio de acuerdo al texto de la norma y la intimada a que revea tal medida, ante lo que la empleadora mantuvo su criterio.
Por último, los camaristas dejaron en claro que el hecho de que la norma convencional incorporase como recaudo para la admisibilidad de una modificación el consentimiento del actor, de ningún modo afecta “al ejercicio de las facultades de organización y dirección del empleador sino que simplemente implica un límite a su ejercicio, pactado por las partes colectivas”, menos aún en el presente caso donde “no se invocó al contestar demanda, cuáles fueron las razones objetivas y funcionales que justificaban el cambio pretendido, con lo cual ni siquiera estaba cumplido el requisito de "razonabilidad" exigido por el art. 66 citado”, por lo que fue confirmada la sentencia de primera instancia.
Fue apelada por la demandada la sentencia de primera instancia en la que se determinó que la empleadora no había efectuado un uso razonable del “ius variandi”, ya que la recurrente afirma que la modificación del lugar de trabajo del actor se efectuó conforme las facultades que le otorga la ley y el CCT, y se encontraba fundada en razones funcionales y de organización interna de la empresa.
En tal sentido, la empleadora remarcó que su actividad requiere de una constante rotación de personal de una sala a otra y que de hecho el accionante, durante la relación laboral, desempeñó tareas en diversas salas lo que se le habría hecho saber al momento de su incorporación, a la vez que alegó que en caso de requerir el consentimiento del trabajador, habría una desnaturalización de sus facultades por lo que debe prevalecer el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo por ser jerárquicamente superior al CCT 493/07.
En los autos caratulados “Felice, Leandro Gabriel c/ Norte Exhibidora Cinematográfica S.A. s/ despido”, los jueces que conforman la Sala IV sostuvieron que para resolver el recurso planteado debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 17 del CCT 493/07, donde se establece que “l personal de tiempo completo, también podrá a requerimiento de la empresa y con el fin de satisfacer las necesidades operativas de ésta, ser trasladado en forma temporal y permanente a cumplir funciones en cualquiera de los establecimientos que posea la empresa, todo conforme a las disposiciones de la ley de contrato de trabajo y con el consentimiento del trabajador”.
En base a ello, los jueces entendieron que “la norma convencional, de manera diáfana, exige el consentimiento del dependiente para tornar admisible una modificación contractual como la pretendida”.
Según los camaristas resultó ajustado a derecho el despido indirecto decidido por el actor, luego de que le informara a su empleadora telegráficamente que no prestaba conformidad al cambio de acuerdo al texto de la norma y la intimada a que revea tal medida, ante lo que la empleadora mantuvo su criterio.
Por último, los camaristas dejaron en claro que el hecho de que la norma convencional incorporase como recaudo para la admisibilidad de una modificación el consentimiento del actor, de ningún modo afecta “al ejercicio de las facultades de organización y dirección del empleador sino que simplemente implica un límite a su ejercicio, pactado por las partes colectivas”, menos aún en el presente caso donde “no se invocó al contestar demanda, cuáles fueron las razones objetivas y funcionales que justificaban el cambio pretendido, con lo cual ni siquiera estaba cumplido el requisito de "razonabilidad" exigido por el art. 66 citado”, por lo que fue confirmada la sentencia de primera instancia.
jueves, 19 de mayo de 2011
DESPIDO - MONTOS ABONADOS DE MAS NO COMPENSABLES
En la causa “González Fernando Diego c/ Grey Argentina S.A. s/ despido”, la demandada apeló la resolución de primera instancia que hizo lugar al pago de un bonus anual proporcional al tiempo trabajado, a la vez que solicitó compensar lo pagado de más en concepto de indemnización por despido con lo depositado de menos por la indemnización del artículo 4º de la Ley 25.972.
Con relación al reclamo por el pago del bonus, los jueces que integran la Sala VIII consideraron que la apelante “insiste en que es un derecho que tiene el de fijas las pautas remunerativas del trabajador, sin explicar si quiera, sobre qué bases razonablemente objetivas dependía su adquisición y monto del bonus”, a la vez que sostuvo que “el actor tenía derecho, en principio, a exigir su pago por los períodos trabajados”, debido a que ello “resulta de las normas sustantivas sobre exigibilidad a título remunerativo de las gratificaciones, del régimen de las obligaciones condicionales y de las reglas que gobiernan el onus probando”.
Sin embargo, los jueces entendieron que resultaba procedente la queja por la inclusión del bonus en la base del cálculo de la indemnización por preaviso y por vacaciones proporcionales, al considerar que “la partida indicada, en tanto se paga con frecuencia anual, y no mensual, excluye de la regla invocada la inclusión de dicho rubro”.
Por otro lado, los camaristas también rechazaron la petición de la demandada de compensar lo pagado de más en concepto de indemnización por despido con lo depositado de menos por la indemnización del artículo 4º Ley 25.972, al considerar que “el pago de la indemnización por un monto superior al que le debería corresponder según la aplicación de las leyes laborales y el fallo "Vizzoti" constituyó un acto jurídico válido”, y que “no es atendible la postura de la apelante de que hubo un error de su parte en tanto inexcusable”.
Los magistrados destacaron que “si se paga por encima de lo establecido por la ley, esto no implica haber pagado lo que no se debe, ya que la obligación del pago no es efecto inmediato de la ley; sino de un hecho jurídico, en el caso, de un acto extintivo susceptible de generar el pago de un resarcimiento por la decisión rescisoria injustificada del empleador, mediante una prestación dineraria que puede ser fijada unilateralmente, o hasta convenida por las partes, en tanto acto comprendido dentro un negocio jurídico laboral, donde rige la autonomía de las partes, siempre que aquél no afecte las normas de orden público de protección”.
En la sentencia del pasado 3 de septiembre, los jueces determinaron que “sobre aquella base, se debe calcular la indemnización del artículo 4º de la Ley 25.972, ya que fue la reconocida por su empleador”, por lo que confirmaron la sentencia de grado.
Los jueces desestimaron la apelación del actor en cuanto se tuvo por probada la fecha del distracto, ya que tras destacar que el apelante había reconocido la firma en el documento, señalaron que “si no se acredita el otorgamiento de la firma en blanco, rige el artículo 1028, es decir, se abre el análisis de la prueba de la falsedad de las declaraciones”, agregando a ello que “no basta probar haber firmado en blanco para privar de eficacia al instrumento: se debe demostrar que "las declaraciones insertas en el documento no son reales"”.
Los camaristas también rechazaron la apelación del actor en cuanto a la inclusión del SAC en lavase del cálculo de la indemnización, debido a que resolvieron que “corresponde incluir en la base de cálculo del artículo 245 L.C.T. la parte proporcional del sueldo anual complementario ni tampoco la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación del desempeño del trabajador”, conforme a la doctrina establecida en el plenario Tulosai.
Con relación al reclamo por el pago del bonus, los jueces que integran la Sala VIII consideraron que la apelante “insiste en que es un derecho que tiene el de fijas las pautas remunerativas del trabajador, sin explicar si quiera, sobre qué bases razonablemente objetivas dependía su adquisición y monto del bonus”, a la vez que sostuvo que “el actor tenía derecho, en principio, a exigir su pago por los períodos trabajados”, debido a que ello “resulta de las normas sustantivas sobre exigibilidad a título remunerativo de las gratificaciones, del régimen de las obligaciones condicionales y de las reglas que gobiernan el onus probando”.
Sin embargo, los jueces entendieron que resultaba procedente la queja por la inclusión del bonus en la base del cálculo de la indemnización por preaviso y por vacaciones proporcionales, al considerar que “la partida indicada, en tanto se paga con frecuencia anual, y no mensual, excluye de la regla invocada la inclusión de dicho rubro”.
Por otro lado, los camaristas también rechazaron la petición de la demandada de compensar lo pagado de más en concepto de indemnización por despido con lo depositado de menos por la indemnización del artículo 4º Ley 25.972, al considerar que “el pago de la indemnización por un monto superior al que le debería corresponder según la aplicación de las leyes laborales y el fallo "Vizzoti" constituyó un acto jurídico válido”, y que “no es atendible la postura de la apelante de que hubo un error de su parte en tanto inexcusable”.
Los magistrados destacaron que “si se paga por encima de lo establecido por la ley, esto no implica haber pagado lo que no se debe, ya que la obligación del pago no es efecto inmediato de la ley; sino de un hecho jurídico, en el caso, de un acto extintivo susceptible de generar el pago de un resarcimiento por la decisión rescisoria injustificada del empleador, mediante una prestación dineraria que puede ser fijada unilateralmente, o hasta convenida por las partes, en tanto acto comprendido dentro un negocio jurídico laboral, donde rige la autonomía de las partes, siempre que aquél no afecte las normas de orden público de protección”.
En la sentencia del pasado 3 de septiembre, los jueces determinaron que “sobre aquella base, se debe calcular la indemnización del artículo 4º de la Ley 25.972, ya que fue la reconocida por su empleador”, por lo que confirmaron la sentencia de grado.
Los jueces desestimaron la apelación del actor en cuanto se tuvo por probada la fecha del distracto, ya que tras destacar que el apelante había reconocido la firma en el documento, señalaron que “si no se acredita el otorgamiento de la firma en blanco, rige el artículo 1028, es decir, se abre el análisis de la prueba de la falsedad de las declaraciones”, agregando a ello que “no basta probar haber firmado en blanco para privar de eficacia al instrumento: se debe demostrar que "las declaraciones insertas en el documento no son reales"”.
Los camaristas también rechazaron la apelación del actor en cuanto a la inclusión del SAC en lavase del cálculo de la indemnización, debido a que resolvieron que “corresponde incluir en la base de cálculo del artículo 245 L.C.T. la parte proporcional del sueldo anual complementario ni tampoco la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación del desempeño del trabajador”, conforme a la doctrina establecida en el plenario Tulosai.
TELEGRAMA DE DESPIDO MAL ENVIADO
La CámaraNacionalde Apelaciones del Trabajo consideró ajustado a derecho el despido dispuesto por el trabajador, debido a que el telegrama rescisorio había sido enviado por la empleadora a una dirección que no coincide con la del trabajador, por lo que consideró que tiene razón el trabajador al afirmar que el telegrama por el cual intimó en los términos del artículo 11 de la ley 24.013, fue enviado estando vigente el vínculo laboral.
En la causa “Mayol, Carlos Alberto c/ Autosat S.A. y otro s/ despido”, el juez de primera instancia había hecho lugar parcialmente a la acción interpuesta por el trabajador contra las empresas Autosat SA., dedicada al seguimiento y recuperación de vehículos robados, y S.O.S. S.A., que presta servicios de asistencia en emergencias mecánicas, quienes fueron condenadas solidariamente con fundamento en lo normado en el art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Dicha resolución fue apelada por el actor quien cuestionó lo resuelto en cuanto a la fecha de extinción del vínculo laboral, al considerar errada la tomada por el juez de grado que la llevó a reputar extemporánea la intimación cursada en cumplimiento del artículo 11 de la ley 24.013 y, en consecuencia, a rechazar las indemnizaciones reguladas en los artículos 9, 10 y 11 de dicha ley.
En su apelación, la actora negó haber recibido el telegrama por el cual Autosat S.A procedió a despedir al actor, agraviándose porque se desconoció que las comunicaciones laborales revisten carácter recepticio, es decir, que adquieren virtualidad o efectos jurídicos plenos recién una vez que llegan a esfera de conocimiento de su destinatario, por lo que sostiene que la intimación para que se regulara su situación laboral en los términos del artículo 11 de la ley 24.013, fue cursada estando vigente el vínculo.
Los jueces que integran la Sala VI hicieron lugar al planteo del accionante, debido a que el telegrama rescisorio enviado por la empleadora había sido dirigido a una dirección que no coincide con la del domicilio del trabajador.
En base a ello, los camaristas concluyeron en la sentencia del 18 de febrero pasado que “la comunicación del despido instrumentado por la empleadora no ingresó en la esfera de conocimiento del destinatario y en consecuencia no pudo surtir los efectos pretendidos, de donde surge que tiene razón el trabajador cuando afirma que el telegrama por el que intimó en los términos del art. 11 de la ley 24.013 fue remitido estando vigente el vínculo laboral”.
En la causa “Mayol, Carlos Alberto c/ Autosat S.A. y otro s/ despido”, el juez de primera instancia había hecho lugar parcialmente a la acción interpuesta por el trabajador contra las empresas Autosat SA., dedicada al seguimiento y recuperación de vehículos robados, y S.O.S. S.A., que presta servicios de asistencia en emergencias mecánicas, quienes fueron condenadas solidariamente con fundamento en lo normado en el art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Dicha resolución fue apelada por el actor quien cuestionó lo resuelto en cuanto a la fecha de extinción del vínculo laboral, al considerar errada la tomada por el juez de grado que la llevó a reputar extemporánea la intimación cursada en cumplimiento del artículo 11 de la ley 24.013 y, en consecuencia, a rechazar las indemnizaciones reguladas en los artículos 9, 10 y 11 de dicha ley.
En su apelación, la actora negó haber recibido el telegrama por el cual Autosat S.A procedió a despedir al actor, agraviándose porque se desconoció que las comunicaciones laborales revisten carácter recepticio, es decir, que adquieren virtualidad o efectos jurídicos plenos recién una vez que llegan a esfera de conocimiento de su destinatario, por lo que sostiene que la intimación para que se regulara su situación laboral en los términos del artículo 11 de la ley 24.013, fue cursada estando vigente el vínculo.
Los jueces que integran la Sala VI hicieron lugar al planteo del accionante, debido a que el telegrama rescisorio enviado por la empleadora había sido dirigido a una dirección que no coincide con la del domicilio del trabajador.
En base a ello, los camaristas concluyeron en la sentencia del 18 de febrero pasado que “la comunicación del despido instrumentado por la empleadora no ingresó en la esfera de conocimiento del destinatario y en consecuencia no pudo surtir los efectos pretendidos, de donde surge que tiene razón el trabajador cuando afirma que el telegrama por el que intimó en los términos del art. 11 de la ley 24.013 fue remitido estando vigente el vínculo laboral”.
miércoles, 18 de mayo de 2011
Aumento de Cuota Alimentaria
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ratificó el incremento de cuota alimentaria que había sido fijado hacía más de cinco años, teniendo en cuenta que en la medida que los hijos crecen aumentan sus necesidades, rechazando el argumento del alimentante, en relación a que tal aumento significaría la mitad de su sueldo. Los jueces entendieron que para establecer el quantum de la obligación ha de evaluarse no sólo al caudal económico del alimentante, que no está determinado únicamente por sus ingresos, sino esencialmente a las necesidades de su descendencia.
En la causa “V. M F c/ M. D. G. s/ aumento de cuota alimentaria”, el demandado apeló la resolución que hizo lugar a la demanda y estableció un incremento de la cuota alimentaria que había sido convenida por las partes, fijándola en la suma de 1.900 pesos mensuales.
El recurrente solicitó la revocatoria de dicha sentencia, al considerar que el monto fijado resulta excesivo, debido a que le provoca una fuerte disminución de sus ingresos, ya que lo obligaría a subsistir con la mitad de su salario, lo que la impide continuar su vida en forma normal.
Al analizar el caso, la Sala G tuvo en consideración “la gravitación en el caso el avance de edad de la hija”, a la vez que remarcó que “para establecer el quantum de la obligación ha de evaluarse no sólo al caudal económico del alimentante -que no está determinado únicamente por sus ingresos-, sino esencialmente a las necesidades de su descendencia”.
En la sentencia del 31 de marzo pasado, los camaristas explicaron que “cuando se trata de los hijos menores si bien la prestación pesa sobre ambos padres, debe atenderse a su condición y fortuna (art. 265, cód. civ.), y en ese orden de ideas deben estimarse las posibilidades económicas de cada uno”.
Los jueces destacaron “sin olvidar la mentada equiparación de derechos y deberes que pesa sobre ambos progenitores en materia alimentaria (arts. 264 inc. 1°, 265 y 267 del cód.civil)”, que “como padre, tiene el deber de proveer lo necesario para la subsistencia de sus descendencia, y, en su caso, deberá arbitrar los medios para procurar que ésta resulte acorde a las necesidades de la alimentada, sin que pueda desentenderse de ello con el solo argumento de la insuficiencia de ingresos y su nivel de gastos”, debiendo redoblar los esfuerzos y arbitrar los medios a tal efecto.
Teniendo en cuenta que la pensión originalmente acordada, fue homologada en 2006, cuando la menor contaba con poco más de 5 años de edad, y que en la actualidad cuenta con 10 años de edad, los magistrados consideraron que “la cuota establecida aparece adecuada; sobre todo si se aprecia que el avance de edad de la menor y el notorio aumento en el costo de vida desde la época del acuerdo originario”; remarcando que en la medida que los hijos crecen aumentan sus necesidades.
En base a lo expuesto, la mencionada Sala confirmó el pronunciamiento de grado, debido a que los mencionados factores “autorizan un incremento razonable y a título excepcional de la pensión alimentaria, para posibilitar la atención de necesidades de los hijos”.
En la causa “V. M F c/ M. D. G. s/ aumento de cuota alimentaria”, el demandado apeló la resolución que hizo lugar a la demanda y estableció un incremento de la cuota alimentaria que había sido convenida por las partes, fijándola en la suma de 1.900 pesos mensuales.
El recurrente solicitó la revocatoria de dicha sentencia, al considerar que el monto fijado resulta excesivo, debido a que le provoca una fuerte disminución de sus ingresos, ya que lo obligaría a subsistir con la mitad de su salario, lo que la impide continuar su vida en forma normal.
Al analizar el caso, la Sala G tuvo en consideración “la gravitación en el caso el avance de edad de la hija”, a la vez que remarcó que “para establecer el quantum de la obligación ha de evaluarse no sólo al caudal económico del alimentante -que no está determinado únicamente por sus ingresos-, sino esencialmente a las necesidades de su descendencia”.
En la sentencia del 31 de marzo pasado, los camaristas explicaron que “cuando se trata de los hijos menores si bien la prestación pesa sobre ambos padres, debe atenderse a su condición y fortuna (art. 265, cód. civ.), y en ese orden de ideas deben estimarse las posibilidades económicas de cada uno”.
Los jueces destacaron “sin olvidar la mentada equiparación de derechos y deberes que pesa sobre ambos progenitores en materia alimentaria (arts. 264 inc. 1°, 265 y 267 del cód.civil)”, que “como padre, tiene el deber de proveer lo necesario para la subsistencia de sus descendencia, y, en su caso, deberá arbitrar los medios para procurar que ésta resulte acorde a las necesidades de la alimentada, sin que pueda desentenderse de ello con el solo argumento de la insuficiencia de ingresos y su nivel de gastos”, debiendo redoblar los esfuerzos y arbitrar los medios a tal efecto.
Teniendo en cuenta que la pensión originalmente acordada, fue homologada en 2006, cuando la menor contaba con poco más de 5 años de edad, y que en la actualidad cuenta con 10 años de edad, los magistrados consideraron que “la cuota establecida aparece adecuada; sobre todo si se aprecia que el avance de edad de la menor y el notorio aumento en el costo de vida desde la época del acuerdo originario”; remarcando que en la medida que los hijos crecen aumentan sus necesidades.
En base a lo expuesto, la mencionada Sala confirmó el pronunciamiento de grado, debido a que los mencionados factores “autorizan un incremento razonable y a título excepcional de la pensión alimentaria, para posibilitar la atención de necesidades de los hijos”.
martes, 17 de mayo de 2011
DISCRIMINACION - SITIOS WEB
En el marco de una acción colectiva iniciada por la DAIA en representación de toda la comunidad judía argentina contra Google Inc, el juez Carlos Molina Portela, titular del Juzgado Civil Nº 46 de esta Capital, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a Google la baja de determinadas “búsquedas sugeridas” por las que el buscador orientaba hacia sitios manifiestamente discriminatorios en los términos de la ley y los tratados internacionales de derechos humanos.
La DAIA había solicitado el cese de la difusión ilegal de consignas discriminatorias y proferidas con la intención de instalar libelos antisemitas y causar un llamado a la violencia contra las personas.
En su pedido, la DAIA argumentó que a través de su accionar Google dirige el tráfico hacia sitios con un contenido agravante y penado por la ley, en los que se efectúa incitación al odio y un llamado a la violencia.
El magistrado también determinó el cese de la publicación en el buscador de sitios antisemitas, a la vez que dispuso que Google se abstenga de poner avisos publicitarios en tales sitios.
La DAIA había solicitado el cese de la difusión ilegal de consignas discriminatorias y proferidas con la intención de instalar libelos antisemitas y causar un llamado a la violencia contra las personas.
En su pedido, la DAIA argumentó que a través de su accionar Google dirige el tráfico hacia sitios con un contenido agravante y penado por la ley, en los que se efectúa incitación al odio y un llamado a la violencia.
El magistrado también determinó el cese de la publicación en el buscador de sitios antisemitas, a la vez que dispuso que Google se abstenga de poner avisos publicitarios en tales sitios.
DISCAPACIDAD - PREPAGAS
La Cámara Civil y Comercial Federal resolvió que una empresa de medicina prepaga deberá cubrir un tratamiento a menor discapacitado con los especialistas que actualmente lo tratan, a pesar de no pertenecer al cuerpo de profesionales de la entidad y de no haberse cumplido el requisito del artículo 11 de la ley 24.901.
En la causa “M. C. V. y otro c/ OSDE s/ incidente de apelación de medida cautelar”, luego de disponer como medida precautoria que la demandada debía arbitrar los medios necesarios parra asegurar al menor S.M.M. la cobertura integral de las prestaciones de psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, musicoterapia y escolaridad, el juez ordenó ante un pedido de la actora, que le cumplimiento de esa medida se realice a través de los profesionales que actualmente se encuentran asistiendo al menor.
La demandada apeló dicha resolución al cuestionar la pertinencia de otorgar la cobertura reclamada mediante prestadores externos, y rechazó la verosimilitud del derecho alegado.
Los jueces de la Sala II explicaron en relación a los profesionales que deben brindar las prestaciones indicadas por el juez de grado que “el principio general establecido por la ley 24.901 es que los sujetos obligados por la norma deben atender los requerimientos de sus beneficiarios mediante servicios propios o contratados”.
En tal sentido, los jueces agregaron que “si bien el art. 39, inc. a), contempla la posibilidad de que la atención sea brindada por especialistas que no pertenezcan al cuerpo de profesionales de las respectivas entidades, ello está sujeto al resultado de las acciones de evaluación y orientación que lleve a cabo el equipo interdisciplinario mencionado en el art. 11 de la norma”.
En la sentencia del 12 de noviembre pasado, los camaristas remarcaron que “no hay constancia de que ese requisito se encuentre cumplido en autos”, ya que “el hecho de que los actores invocaran haber atravesado experiencias insatisfactorias con ciertos profesionales pertenecientes a la cartilla de OSDE, sin aportar elementos de convicción que lo sustenten, no basta para apartarse de la regla legal mencionada, máxime cuando la orden médica presentada en respuesta a lo requerido por el juzgador nada dice al respecto”.
A pesar de ello, los jueces determinaron que “no es posible soslayar que la resolución implica un límite al monto de la erogación que deberá afrontar la accionada, ya que si bien dispuso que los tratamientos quedaran a cargo de los profesionales que venían atendiendo al menor, se dispuso allí que la cobertura debía ser prestada con sujeción a los límites arancelarios del nomenclador vigente”.
Al confirmar el pronunciamiento de grado, los camaristas concluyeron que “la solución particular adoptada por el juzgador equilibra razonablemente las posiciones de las partes, evitando las consecuencias negativas que podría tener para el menor el cambio de profesionales y, al mismo tiempo, estableciendo un tope a la obligación pecuniaria que deberá afrontar OSDE”.
En la causa “M. C. V. y otro c/ OSDE s/ incidente de apelación de medida cautelar”, luego de disponer como medida precautoria que la demandada debía arbitrar los medios necesarios parra asegurar al menor S.M.M. la cobertura integral de las prestaciones de psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, musicoterapia y escolaridad, el juez ordenó ante un pedido de la actora, que le cumplimiento de esa medida se realice a través de los profesionales que actualmente se encuentran asistiendo al menor.
La demandada apeló dicha resolución al cuestionar la pertinencia de otorgar la cobertura reclamada mediante prestadores externos, y rechazó la verosimilitud del derecho alegado.
Los jueces de la Sala II explicaron en relación a los profesionales que deben brindar las prestaciones indicadas por el juez de grado que “el principio general establecido por la ley 24.901 es que los sujetos obligados por la norma deben atender los requerimientos de sus beneficiarios mediante servicios propios o contratados”.
En tal sentido, los jueces agregaron que “si bien el art. 39, inc. a), contempla la posibilidad de que la atención sea brindada por especialistas que no pertenezcan al cuerpo de profesionales de las respectivas entidades, ello está sujeto al resultado de las acciones de evaluación y orientación que lleve a cabo el equipo interdisciplinario mencionado en el art. 11 de la norma”.
En la sentencia del 12 de noviembre pasado, los camaristas remarcaron que “no hay constancia de que ese requisito se encuentre cumplido en autos”, ya que “el hecho de que los actores invocaran haber atravesado experiencias insatisfactorias con ciertos profesionales pertenecientes a la cartilla de OSDE, sin aportar elementos de convicción que lo sustenten, no basta para apartarse de la regla legal mencionada, máxime cuando la orden médica presentada en respuesta a lo requerido por el juzgador nada dice al respecto”.
A pesar de ello, los jueces determinaron que “no es posible soslayar que la resolución implica un límite al monto de la erogación que deberá afrontar la accionada, ya que si bien dispuso que los tratamientos quedaran a cargo de los profesionales que venían atendiendo al menor, se dispuso allí que la cobertura debía ser prestada con sujeción a los límites arancelarios del nomenclador vigente”.
Al confirmar el pronunciamiento de grado, los camaristas concluyeron que “la solución particular adoptada por el juzgador equilibra razonablemente las posiciones de las partes, evitando las consecuencias negativas que podría tener para el menor el cambio de profesionales y, al mismo tiempo, estableciendo un tope a la obligación pecuniaria que deberá afrontar OSDE”.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Las violencias contra las mujeres son actos de negación de su dignidad e integridad personal, suponen un avasallamiento de los principios éticos que fundan una convivencia democrática y constituyen un delito. En algunos casos, la crueldad y el horror alcanzan niveles inenarrables. Durante 2010, según relevamientos del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, 260 mujeres fueron asesinadas. En lo que va de 2011, fueron asesinadas más de 80 mujeres. En menos de dos años, 14 mujeres murieron quemadas. En la inmensa mayoría de los casos, los agresores son parejas o ex parejas de las víctimas.
El Estado no ha permanecido indiferente ante esta dramática realidad. La plena vigencia de la Ley 26.485 y las políticas públicas implementadas para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres son decisiones sustantivas que la presidenta ha encarado para terminar con este flagelo. Recientes fallos judiciales condenando la violencia de género ponen en valor esas reformas normativas e institucionales.
Un paso decisivo en la lucha contra la violencia de género es el convenio firmado el pasado 10 de mayo por la ministra Alicia Kirchner y Eduardo Luis Duhalde para aunar esfuerzos entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. A partir de este convenio, la Secretaría de DD HH asume la responsabilidad de presentarse como querellante en todas las causas judiciales de femicidio y en las que se verifique riesgo de vida de una mujer por motivo de la violencia de género.
Consentir el silencio o la indiferencia es perpetuar la violencia y aceptar la injusticia. Cuando la presidenta nos convoca cotidianamente a construir una Argentina más igualitaria y luchar contra toda forma de impunidad, también está diciendo: ni una mujer más víctima de violencia.
Si bien ha habido avances significativos a favor de la igualdad de las mujeres, todavía existen obstáculos sociales y culturales para considerar las violencias contra las mujeres como la más nítida expresión de las desigualdades de género y una flagrante violación de los Derechos Humanos. Advertimos, por ejemplo, que, en el sentido común de nuestra sociedad, aún circulan prejuicios discriminatorios que justifican esas violencias como una situación adscripta al hecho de ser mujer, y se escuchan argumentos sexistas que atribuyen la culpabilidad a las víctimas, en tanto sugieren que son ellas las que provocan, incitan o consienten la violencia.
En este contexto, los medios de comunicación hegemónicos poco contribuyen a cambiar este estado de cosas, toda vez que los modelos de mujer a los que recurren frecuentemente, recorren los trillados caminos de los estereotipos: o muñecas descartables u hogareñas utilitarias o fondo de pantalla con fines ornamentales. No obstante, cuando de una mujer víctima de violencia se trata, el abordaje de la noticia se realiza bajo la forma del caso individual, relatándose como una perturbación de lo que sucede normalmente, como algo monstruoso, repugnante, pero excepcional.
Sin embargo, la cuestión radica en asumir desde el Estado y también en la sociedad que las violencias contra las mujeres no son un hecho aislado ni un destino social insuperable, que todos y todas nos debemos comprometer en su prevención, sanción y erradicación. Puesto que difícilmente lograremos una sociedad más igualitaria y justa si la violencia de género continúa siendo una de las violaciones más comunes de los Derechos Humanos, si sigue costando vidas y continúa socavando los esfuerzos por alcanzar una democracia real.
Hoy, el femicidio, es decir, el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, no sólo es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres. Es, también, cada vez más frecuente.
C
lunes, 16 de mayo de 2011
TRATO DESIGUAL- DISCRIMINACION LABORAL
Cuando una empresa decide beneficiar a un empleado, respecto de los que se encuentran en su misma categoría o cumplen con la misma función, debe considerar que tal decisión se tiene que sustentar en una razón objetiva.
Sucede que el principio de "igual remuneración por igual tarea", que se encuentra plasmado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, establece la no discriminación en materia salarial e impone dispensar el mismo trato para todos los dependientes, siempre y cuando se den las mismas circunstancias.
Es decir, si la compañía se apartara de ello, quedaría expuesta a futuros reclamos judiciales de parte de los trabajadores excluidos de dicho incentivo (como podría ser un aumento de sueldo o el otorgamiento de celular, uso de automóvil, entre otros casos).
Es importante puntualizar que las firmas tienen, en algunos casos, vicios endémicos como el de diferenciar la retribución sin un sistema objetivo de evaluación, pagar sueldos de acuerdo con categorías que no se compadecen con las funciones o tareas efectuadas o fijar diferenciaciones que no cuentan con un respaldo que lo justifique.
En esta oportunidad, un empleado fue despedio de una empresa, por lo cual inició un reclamo ante la Justicia basándose en que la cesantía respondía a un acto de discriminación por su nacionalidad. A tal efecto, afirmó que ganaba menos que sus pares.
Luego de evaluar las pruebas aportadas a la causa, y ante la imposibilidad de la firma de probar que la diferencia en la remuneración respondía a una causa objetiva, los magistrados avalaron el reclamo del dependiente. Por todo concepto, fijaron una indemnización que ascendió a la suma de $130.474,52 más intereses.
El reclamo de diferencias salariales y la discriminación
El empleado fue despedido y se presentó ante la Justicia para reclamar diferencias indemnizatorias. Sostuvo que se desempeñó como gerente de una sucursal de la empresa y que fue objeto de conductas discriminatorias, ya que sus remuneraciones eran sustancialmente inferiores a las que percibían otros empleados que ocupaban su mismo cargo pero que eran de nacionalidad boliviana.
La firma sostuvo que efectivamente contrató personal del país vecino, pero aclaró que no cobraban un sueldo superior al del reclamante, ya que contrató a dichos trabajadores bajo condiciones laborales distintas, porque debían mudarse a la Argentina.
Para ello, debían alquilar una vivienda para habitar con sus familias. Además, la empresa remarcó que los empleados contratados de Bolivia tenían amplios conocimientos y experiencias en microfinanzas, mientras que el dependiente carecía de ellos.
La sentencia de primera instancia rechazó la demanda. Por ese motivo, el trabajador se presentó ante la Cámara laboral.
El empleado cuestionó la sentencia porque, a su entender, ésta no tuvo por acreditados los hechos relatados en la demanda, ni la violación del principio de igual remuneración por igual tarea.
Sostuvo que la empresa no presentó pruebas contundentes para justificar las diferencias remuneratorias, por lo que solicitó la revocatoria del fallo.
Para los camaristas, el empleado pudo probar la existencia de las diferencias de remuneraciones.
"Las aludidas diferencias laborales no son tales en tanto la demandada solamente hizo mención al supuesto traslado de ese personal desde Bolivia a nuestro país, y la necesidad de alquilar viviendas, aspectos que no pueden incidir en la remuneración, en tanto esta última debe retribuir las tareas concretamente prestadas por el personal", indicaron los jueces.
En ese sentido, se probó que el personal en cuestión desempeñó tareas de gerente, y que esa era la categoría del empleado despedido, por lo que los magistrados advirtieron diferencias relevantes.
"Tanto la nacionalidad del personal involucrado como la residencia efectiva en el vecino país de Bolivia, el haber tenido que trasladarse a nuestro país, el alquiler de viviendas, y cualquier otro gasto derivado de ese traslado, debían probarse mediante prueba documental y/o informativa", explicaron los jueces.
Pero para el caso, indicaron que la empresa no ofreció ni mucho menos produjo esas medidas de prueba.
Los camaristas remarcaron que la firma explicó en la contestación de demanda que el personal en cuestión tenía amplios conocimientos y experiencias en microfinanzas, pero no produjo evidencias conducentes.
Por otro lado, indicaron que la empresa afirmó que el reclamante carecía de la experiencia y los conocimientos de microfinanzas, pero si ello era así, los camaristas no podían entender por qué razón fue promovido de asesor a gerente.
Por el contrario, "esa promoción constituye, en este caso, un indicio en contra de las pretensiones de la firma", se lee en la sentencia.
De esta manera, la empresa fue condenada a abonar más de $30.000 en concepto de diferencias salariales.
Trato desigual
Por otro lado, el trabajador reclamó la reparación por la conducta discriminatoria de la que fue objeto. Los magistrados avalaron su pedido.
"Quedó acreditado el trato desigual que recibió sin que la empresa haya probado las supuestas causas objetivas invocadas para intentar justificar el mismo", dijeron los jueces.
"El perjuicio sufrido por el dependiente no se limita, en este caso, al reclamo de las diferencias salariales, en tanto no es posible soslayar que, ante la ausencia de causas objetivas, el trato desigual padecido solamente puede vincularse con su nacionalidad, sin dejar de recordar que también la empresa efectuó una comparación peyorativa para este último, en tanto manifestó que carecía de los conocimientos y la experiencia para ejercer un cargo en el que ella misma lo había colocado", agregaron.
Es decir, entendieron que quedó configurado un trato discriminatorio y en tanto el daño producido por el mismo no puede considerarse incluido en la indemnización del artículo 245 LCT, la cuál solamente repara el daño derivado de la pérdida de antigüedad, establecieron una reparación autónoma por el daño moral sufrido.
Para fijar su cuantía, tuvieron en cuenta el plazo durante el cuál tuvo lugar el trato discriminatorio y los valores remuneratorios. De esta manera, fijaron su monto en $70.000.
De esta forma, y por todo concepto, la indemnización quedó determinada en $130.474,52 más intereses.
Sucede que el principio de "igual remuneración por igual tarea", que se encuentra plasmado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, establece la no discriminación en materia salarial e impone dispensar el mismo trato para todos los dependientes, siempre y cuando se den las mismas circunstancias.
Es decir, si la compañía se apartara de ello, quedaría expuesta a futuros reclamos judiciales de parte de los trabajadores excluidos de dicho incentivo (como podría ser un aumento de sueldo o el otorgamiento de celular, uso de automóvil, entre otros casos).
Es importante puntualizar que las firmas tienen, en algunos casos, vicios endémicos como el de diferenciar la retribución sin un sistema objetivo de evaluación, pagar sueldos de acuerdo con categorías que no se compadecen con las funciones o tareas efectuadas o fijar diferenciaciones que no cuentan con un respaldo que lo justifique.
En esta oportunidad, un empleado fue despedio de una empresa, por lo cual inició un reclamo ante la Justicia basándose en que la cesantía respondía a un acto de discriminación por su nacionalidad. A tal efecto, afirmó que ganaba menos que sus pares.
Luego de evaluar las pruebas aportadas a la causa, y ante la imposibilidad de la firma de probar que la diferencia en la remuneración respondía a una causa objetiva, los magistrados avalaron el reclamo del dependiente. Por todo concepto, fijaron una indemnización que ascendió a la suma de $130.474,52 más intereses.
El reclamo de diferencias salariales y la discriminación
El empleado fue despedido y se presentó ante la Justicia para reclamar diferencias indemnizatorias. Sostuvo que se desempeñó como gerente de una sucursal de la empresa y que fue objeto de conductas discriminatorias, ya que sus remuneraciones eran sustancialmente inferiores a las que percibían otros empleados que ocupaban su mismo cargo pero que eran de nacionalidad boliviana.
La firma sostuvo que efectivamente contrató personal del país vecino, pero aclaró que no cobraban un sueldo superior al del reclamante, ya que contrató a dichos trabajadores bajo condiciones laborales distintas, porque debían mudarse a la Argentina.
Para ello, debían alquilar una vivienda para habitar con sus familias. Además, la empresa remarcó que los empleados contratados de Bolivia tenían amplios conocimientos y experiencias en microfinanzas, mientras que el dependiente carecía de ellos.
La sentencia de primera instancia rechazó la demanda. Por ese motivo, el trabajador se presentó ante la Cámara laboral.
El empleado cuestionó la sentencia porque, a su entender, ésta no tuvo por acreditados los hechos relatados en la demanda, ni la violación del principio de igual remuneración por igual tarea.
Sostuvo que la empresa no presentó pruebas contundentes para justificar las diferencias remuneratorias, por lo que solicitó la revocatoria del fallo.
Para los camaristas, el empleado pudo probar la existencia de las diferencias de remuneraciones.
"Las aludidas diferencias laborales no son tales en tanto la demandada solamente hizo mención al supuesto traslado de ese personal desde Bolivia a nuestro país, y la necesidad de alquilar viviendas, aspectos que no pueden incidir en la remuneración, en tanto esta última debe retribuir las tareas concretamente prestadas por el personal", indicaron los jueces.
En ese sentido, se probó que el personal en cuestión desempeñó tareas de gerente, y que esa era la categoría del empleado despedido, por lo que los magistrados advirtieron diferencias relevantes.
"Tanto la nacionalidad del personal involucrado como la residencia efectiva en el vecino país de Bolivia, el haber tenido que trasladarse a nuestro país, el alquiler de viviendas, y cualquier otro gasto derivado de ese traslado, debían probarse mediante prueba documental y/o informativa", explicaron los jueces.
Pero para el caso, indicaron que la empresa no ofreció ni mucho menos produjo esas medidas de prueba.
Los camaristas remarcaron que la firma explicó en la contestación de demanda que el personal en cuestión tenía amplios conocimientos y experiencias en microfinanzas, pero no produjo evidencias conducentes.
Por otro lado, indicaron que la empresa afirmó que el reclamante carecía de la experiencia y los conocimientos de microfinanzas, pero si ello era así, los camaristas no podían entender por qué razón fue promovido de asesor a gerente.
Por el contrario, "esa promoción constituye, en este caso, un indicio en contra de las pretensiones de la firma", se lee en la sentencia.
De esta manera, la empresa fue condenada a abonar más de $30.000 en concepto de diferencias salariales.
Trato desigual
Por otro lado, el trabajador reclamó la reparación por la conducta discriminatoria de la que fue objeto. Los magistrados avalaron su pedido.
"Quedó acreditado el trato desigual que recibió sin que la empresa haya probado las supuestas causas objetivas invocadas para intentar justificar el mismo", dijeron los jueces.
"El perjuicio sufrido por el dependiente no se limita, en este caso, al reclamo de las diferencias salariales, en tanto no es posible soslayar que, ante la ausencia de causas objetivas, el trato desigual padecido solamente puede vincularse con su nacionalidad, sin dejar de recordar que también la empresa efectuó una comparación peyorativa para este último, en tanto manifestó que carecía de los conocimientos y la experiencia para ejercer un cargo en el que ella misma lo había colocado", agregaron.
Es decir, entendieron que quedó configurado un trato discriminatorio y en tanto el daño producido por el mismo no puede considerarse incluido en la indemnización del artículo 245 LCT, la cuál solamente repara el daño derivado de la pérdida de antigüedad, establecieron una reparación autónoma por el daño moral sufrido.
Para fijar su cuantía, tuvieron en cuenta el plazo durante el cuál tuvo lugar el trato discriminatorio y los valores remuneratorios. De esta manera, fijaron su monto en $70.000.
De esta forma, y por todo concepto, la indemnización quedó determinada en $130.474,52 más intereses.
DESPIDO JUSTIFICADO- PERDIDA DE CONFIANZA
En las buenas relaciones laborales, no sólo es clave que se cumplan las pautas acordadas entre las partes, en cuanto a la ejecución de las tareas, en lo que respecta al empleado, y el pago de la retribución respectiva, en lo relativo al empleador.
Existe un componente esencial para que las mismas persistan en el tiempo y que, si es quebrantado, ya nada vuelve a ser igual. Se trata de la confianza.
Hechos tales como sustraer mercaderías, ser irresponsable al desempeñar las funciones asignadas, filtrar información de la compañía, actuar irrespetuosamente respecto de un superior, son ejemplos de motivos que, seguramente, llevan a la ruptura de un vínculo laboral.
Y si bien contar con las razones y las pruebas, que permitan demostrar ante los jueces que el empleado ha sido despedido con justa causa, podrían resultar suficientes; en realidad, también es necesario que la cesantía no resulte "extemporánea" -respecto del incumplimiento de gravedad-.
En este escenario, los magistrados también evalúan si, dependiendo de cada caso, la firma implementó sanciones previamente, especialmente cuando se trató de conductas reiteradas.
En esta oportunidad, la Cámara del trabajo rechazó el reclamo del pago de una indemnización a un empleado que fue despedido con causa, luego de que una auditoría detectara faltantes de mercaderías y caja. Dicho dependiente era el responsable de aplicar controles tales como un procedimiento de inventario, mes a mes.
Para los magistrados, no era tan importante el quantum del faltante como sí el evidente "estado de indisciplina, desconsideración e infidelidad" que manifestó el trabajador.
A los fines de emitir una sentencia contraria a los intereses del empleado, tuvieron en cuenta las pruebas aportadas por la firma.
Faltantes de mercaderías
En una reciente causa, cuyos detalles pudo conocer iProfesional.com, la empresa Blockbuster decidió despedir con causa a uno de sus empleados jerárquicos -que se desempeñaba en uno de sus locales- al comprobar que faltaban mercaderías y que éste no había efectuado el correspondiente inventario mensual.
La situación fue detectada tras una auditoría mediante la cual también se advirtieron faltantes como resultado de un arqueo de caja.
En este escenario, la firma envió una carta documento al dependiente donde le informaba que el despido se había fundado en las "...gravísimas irregularidades encontradas tras la auditoría...".
Entonces, el empleado se presentó en los tribunales para reclamar diversas acreencias porque consideraba que, a su entender, la ruptura había sido sin causa.
Frente a ello, la compañía puntualizó ante la Justicia que había detectado transferencias de mercaderías de un punto de venta a otro, sin que se haya efectuado la respectiva entrega física de cientos de DVD.
En función de estos argumentos, la jueza de primera instancia -interviniente en la causa- rechazó la demanda, en cuanto pretendía el cobro de una indemnización. Es decir, concluyó que la ruptura del vínculo fue ajustada a derecho, porque la empresa logró probar las graves causales que motivaron el despido.
Al poco tiempo, el empleado insistió en su reclamo y se presentó ante la Cámara laboral, porque entendía que no se tuvo en cuenta la ausencia de contemporaneidad entre los hechos y la sanción impuesta.
Asimismo, aducía que las razones invocadas por la compañía, para justificar la desvinculación, no fueron suficientemente probadas.
Al analizar la carta documento rescisoria, los camaristas indicaron que "la contemporaneidad no era objeto de discusión, dada la ostensible proximidad temporal entre los hechos y la sanción, máxime si, como ha quedado probado, las auditorías se realizaban con una periodicidad trimestral".
Las irregularidades fueron descubiertas en una sola auditoría, por lo que los magistrados señalaron que la sanción se encontraba dentro de una contemporaneidad lógica, ya que "mal puede exigirse al empleador que reproche inconductas que no pudo conocer con certeza, con tanta inmediatez".
En tanto, el dependiente enfatizó que la empresa remarcó en el telegrama que "todos" los ítems constituían una injuria gravísima y argumentó que sólo se probaron dos de las siete causales, por lo que la sanción carecería de valor.
En este caso, los camaristas indicaron que las infracciones comprobadas -altantes en el local que tenía a su cargo el empleado y el omitir la confección de un inventario mensual- revestían tal gravedad que eran prueba suficiente de que, dado su rol jerárquico, no desarrollaba correctamente las tareas que se le habían asignado.
Para contrarrestar los argumentos utilizados por el reclamante, los jueces destacaron que la utilización del término "todas", en la pieza postal mencionada, no fue utilizado como indicativo de que su sumatoria conformaba el motivo del despido.
Además, los testigos reconocieron que en el local acaecían faltantes de mercaderías de manera frecuente. Los ex compañeros del trabajador lo atribuyeron a los robos, mientras que el personal encargado de realizar las auditorías no pudo reconocer el motivo.
De acuerdo a los magistrados, el dependiente insinuó que la firma no le dio importancia a los faltantes encontrados durante la realización del inventario. Y destacaron que, si bien el trabajador trató de restar gravedad a los hechos, las irregularidades detectadas sirvieron de fundamento al despido.
Por otra parte, agregaron que la registración contable de la empresa no reflejaba la mengua del activo, pero que ello no era relevante si se había podido acreditar el faltante del dinero.
"No importa el quantum del faltante, ya que la injuria que justifica la disolución del vínculo con justa causa no supone necesariamente un daño en los intereses patrimoniales del empleador. Es suficiente con que sea puramente moral. Un acto único puede bastar para justificar tal medida cuando denota un estado evidente de indisciplina, desconsideración e infidelidad incompatible con las modalidades que caracterizan toda relación laboral", se lee en la sentencia.
Este aspecto, que remarcó la Justicia, resulta clave para las empresas que se encuentran ante un empleado infiel, o que no realiza sus tareas de buena fe.
Los magistrados enfatizaron que "el deber de fidelidad, impuesto legalmente, tiene un contenido ético y patrimonial. La ruptura por pérdida de confianza debe derivar de un hecho que lleva a la convicción de que el trabajador ya no es confiable, y cabe esperar la reiteración de conductas similares".
Sin embargo, aclararon, que "la pérdida de confianza, como factor subjetivo que justifica la ruptura de la relación, debe necesariamente derivar de un hecho objetivo, de por sí injuriante". Esto fue lo que ocurrió en el caso comentado.
Por ese motivo, para los magistrados el despido fue legítimo, proporcional a la gravedad de la falta cometida y a la reiteración de hechos similares en el pasado sancionados oportunamente.
Existe un componente esencial para que las mismas persistan en el tiempo y que, si es quebrantado, ya nada vuelve a ser igual. Se trata de la confianza.
Hechos tales como sustraer mercaderías, ser irresponsable al desempeñar las funciones asignadas, filtrar información de la compañía, actuar irrespetuosamente respecto de un superior, son ejemplos de motivos que, seguramente, llevan a la ruptura de un vínculo laboral.
Y si bien contar con las razones y las pruebas, que permitan demostrar ante los jueces que el empleado ha sido despedido con justa causa, podrían resultar suficientes; en realidad, también es necesario que la cesantía no resulte "extemporánea" -respecto del incumplimiento de gravedad-.
En este escenario, los magistrados también evalúan si, dependiendo de cada caso, la firma implementó sanciones previamente, especialmente cuando se trató de conductas reiteradas.
En esta oportunidad, la Cámara del trabajo rechazó el reclamo del pago de una indemnización a un empleado que fue despedido con causa, luego de que una auditoría detectara faltantes de mercaderías y caja. Dicho dependiente era el responsable de aplicar controles tales como un procedimiento de inventario, mes a mes.
Para los magistrados, no era tan importante el quantum del faltante como sí el evidente "estado de indisciplina, desconsideración e infidelidad" que manifestó el trabajador.
A los fines de emitir una sentencia contraria a los intereses del empleado, tuvieron en cuenta las pruebas aportadas por la firma.
Faltantes de mercaderías
En una reciente causa, cuyos detalles pudo conocer iProfesional.com, la empresa Blockbuster decidió despedir con causa a uno de sus empleados jerárquicos -que se desempeñaba en uno de sus locales- al comprobar que faltaban mercaderías y que éste no había efectuado el correspondiente inventario mensual.
La situación fue detectada tras una auditoría mediante la cual también se advirtieron faltantes como resultado de un arqueo de caja.
En este escenario, la firma envió una carta documento al dependiente donde le informaba que el despido se había fundado en las "...gravísimas irregularidades encontradas tras la auditoría...".
Entonces, el empleado se presentó en los tribunales para reclamar diversas acreencias porque consideraba que, a su entender, la ruptura había sido sin causa.
Frente a ello, la compañía puntualizó ante la Justicia que había detectado transferencias de mercaderías de un punto de venta a otro, sin que se haya efectuado la respectiva entrega física de cientos de DVD.
En función de estos argumentos, la jueza de primera instancia -interviniente en la causa- rechazó la demanda, en cuanto pretendía el cobro de una indemnización. Es decir, concluyó que la ruptura del vínculo fue ajustada a derecho, porque la empresa logró probar las graves causales que motivaron el despido.
Al poco tiempo, el empleado insistió en su reclamo y se presentó ante la Cámara laboral, porque entendía que no se tuvo en cuenta la ausencia de contemporaneidad entre los hechos y la sanción impuesta.
Asimismo, aducía que las razones invocadas por la compañía, para justificar la desvinculación, no fueron suficientemente probadas.
Al analizar la carta documento rescisoria, los camaristas indicaron que "la contemporaneidad no era objeto de discusión, dada la ostensible proximidad temporal entre los hechos y la sanción, máxime si, como ha quedado probado, las auditorías se realizaban con una periodicidad trimestral".
Las irregularidades fueron descubiertas en una sola auditoría, por lo que los magistrados señalaron que la sanción se encontraba dentro de una contemporaneidad lógica, ya que "mal puede exigirse al empleador que reproche inconductas que no pudo conocer con certeza, con tanta inmediatez".
En tanto, el dependiente enfatizó que la empresa remarcó en el telegrama que "todos" los ítems constituían una injuria gravísima y argumentó que sólo se probaron dos de las siete causales, por lo que la sanción carecería de valor.
En este caso, los camaristas indicaron que las infracciones comprobadas -altantes en el local que tenía a su cargo el empleado y el omitir la confección de un inventario mensual- revestían tal gravedad que eran prueba suficiente de que, dado su rol jerárquico, no desarrollaba correctamente las tareas que se le habían asignado.
Para contrarrestar los argumentos utilizados por el reclamante, los jueces destacaron que la utilización del término "todas", en la pieza postal mencionada, no fue utilizado como indicativo de que su sumatoria conformaba el motivo del despido.
Además, los testigos reconocieron que en el local acaecían faltantes de mercaderías de manera frecuente. Los ex compañeros del trabajador lo atribuyeron a los robos, mientras que el personal encargado de realizar las auditorías no pudo reconocer el motivo.
De acuerdo a los magistrados, el dependiente insinuó que la firma no le dio importancia a los faltantes encontrados durante la realización del inventario. Y destacaron que, si bien el trabajador trató de restar gravedad a los hechos, las irregularidades detectadas sirvieron de fundamento al despido.
Por otra parte, agregaron que la registración contable de la empresa no reflejaba la mengua del activo, pero que ello no era relevante si se había podido acreditar el faltante del dinero.
"No importa el quantum del faltante, ya que la injuria que justifica la disolución del vínculo con justa causa no supone necesariamente un daño en los intereses patrimoniales del empleador. Es suficiente con que sea puramente moral. Un acto único puede bastar para justificar tal medida cuando denota un estado evidente de indisciplina, desconsideración e infidelidad incompatible con las modalidades que caracterizan toda relación laboral", se lee en la sentencia.
Este aspecto, que remarcó la Justicia, resulta clave para las empresas que se encuentran ante un empleado infiel, o que no realiza sus tareas de buena fe.
Los magistrados enfatizaron que "el deber de fidelidad, impuesto legalmente, tiene un contenido ético y patrimonial. La ruptura por pérdida de confianza debe derivar de un hecho que lleva a la convicción de que el trabajador ya no es confiable, y cabe esperar la reiteración de conductas similares".
Sin embargo, aclararon, que "la pérdida de confianza, como factor subjetivo que justifica la ruptura de la relación, debe necesariamente derivar de un hecho objetivo, de por sí injuriante". Esto fue lo que ocurrió en el caso comentado.
Por ese motivo, para los magistrados el despido fue legítimo, proporcional a la gravedad de la falta cometida y a la reiteración de hechos similares en el pasado sancionados oportunamente.
Indemnización a Familia de Menor que Contrajo Meningitis en un Hospital
Como consecuencia de la infección intrahospitalaria que le provocó un cuadro de meningitis a una beba nacida en un hospital de la ciudad de San Carlos de Bariloche, la justicia rionegrina determinó que el estado provincial deberá indemnizar a la familia de la menor.
El juez civil Emilio Riat condenó al Estado provincial a pagar una indemnización de $3.027.885 a la familia de la menor que contrajo meningitis al 4to día de vida, en el Hospital Zonal de esta ciudad, infección que le provocó un "trastorno multisistémico del desarrollo" con severas discapacidades.
La demanda había sido iniciada por la madre de la menor que al cuarto día de nacer, en el año 1997, mientras debió permanecer internada en la unidad de cuidados intensivos porque presentaba un síndrome de dificultad respiratoria severo, se infectó con la bacteria Acinetobacter que le provocó meningitis.
Al fijar el monto de la indemnización, el magistrado tuvo en consideración que se trata “de una menor de edad y no existir ningún indicio de cuál habría de ser su capacidad lucrativa si no se hubiese producido el daño”.
A su vez, el juez remarcó que como consecuencia del cuadro hipoacusia neurosensorial irreversible, presentó un “deterioro significativo de la comunicación y del procesamiento sensorial”,y “retraso intelectual con serias dificultades para el aprendizaje tanto intelectual como social”; con los “consecuentes trastornos de discriminación que ello supone”.
El juez no atribuyó responsabilidad a los médicos sino a la provincia, debido a que el hospital carecía de “algún programa escrito, riguroso, monitoreado, registrado y a cargo de personal especializado para prevenir infecciones hospitalarias, menos aún para prevenir concretamente la acción del microorganismo en cuestión”.
El juez civil Emilio Riat condenó al Estado provincial a pagar una indemnización de $3.027.885 a la familia de la menor que contrajo meningitis al 4to día de vida, en el Hospital Zonal de esta ciudad, infección que le provocó un "trastorno multisistémico del desarrollo" con severas discapacidades.
La demanda había sido iniciada por la madre de la menor que al cuarto día de nacer, en el año 1997, mientras debió permanecer internada en la unidad de cuidados intensivos porque presentaba un síndrome de dificultad respiratoria severo, se infectó con la bacteria Acinetobacter que le provocó meningitis.
Al fijar el monto de la indemnización, el magistrado tuvo en consideración que se trata “de una menor de edad y no existir ningún indicio de cuál habría de ser su capacidad lucrativa si no se hubiese producido el daño”.
A su vez, el juez remarcó que como consecuencia del cuadro hipoacusia neurosensorial irreversible, presentó un “deterioro significativo de la comunicación y del procesamiento sensorial”,y “retraso intelectual con serias dificultades para el aprendizaje tanto intelectual como social”; con los “consecuentes trastornos de discriminación que ello supone”.
El juez no atribuyó responsabilidad a los médicos sino a la provincia, debido a que el hospital carecía de “algún programa escrito, riguroso, monitoreado, registrado y a cargo de personal especializado para prevenir infecciones hospitalarias, menos aún para prevenir concretamente la acción del microorganismo en cuestión”.
APELLIDO HIJO EXTRAMATRIMONIAL
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar al pedido presentado para autorizar la conservación del apellido materno en primer lugar al hijo extramatrimonial reconocido por su padre diez años después de su nacimiento, rechazando la oposición del progenitor en base a la afectación que el cambio de apellido podría generarle al menor.
En la causa “R. L. J. y otro c/ P. H. G. s/información sumaria”, el demandado presentó recurso de apelación contra la sentencia que hizo lugar a la modificación del apellido del menor J.I.P.R., disponiendo que se restituya en primer lugar el apellido materno y se adicione a éste el paterno, debiendo llamarse en lo sucesivo J.I.R.P, con costas al demandado.
La peticionaria L.J.R., por derecho propio y en representación de su hijo menor J.I.R, había solicitado que se le autorice al menor mantener como primer apellido el materno y adicionarle el paterno, debido a que al momento de su nacimiento había sido inscripto y reconocido sólo por la peticionaria, sin filiación paterna, siendo luego reconocido por su padre.
En tal sentido, la peticionante basó su pedido en los años en que el menor fue apellidado R y en virtud de que en todos los ámbitos que frecuenta es conocido por el apellido materno.
Por su parte, el demandado basa su oposición al requerimiento de la actora en lo dispuesto por las leyes 23.264, 23.151, la Convención sobre los Derechos del Niño, ley 26.061, así como en doctrina y jurisprudencia.
Los jueces de la Sala J explicaron que “la ley 18.248/69 indica que el hijo extramatrimonial reconocido por uno sólo de sus progenitores adquiere su apellido”, mientras que “si es reconocido por ambos, sea simultánea o sucesivamente, adquiere el apellido del padre”, a la vez que se le puede agregar el de la madre, en la forma dispuesta en el artículo anterior.
A ello añadieron que “si el reconocimiento del padre fuese posterior al de la madre, podrá, con autorización judicial, mantenerse el apellido materno cuando el hijo fuese públicamente reconocido por éste”.
En tal sentido, los camaristas remarcaron que “lo debatido es el tema del apellido del menor, para lo cual debemos conocer cuánto lo afecta o lo beneficia el cambio del mismo, con el único fin de decidir lo que más convenga a J. I.”
En la sentencia del 26 de abril pasado, los jueces sostuvieron que “tiene especial relevancia la propia opinión expresada por J. I. acerca de su apellido, en consonancia con el 3; art. 24 y 27 de la ley 26.061 y art. 12 de la Convención sobre Derechos del Niño que contemplan el derecho de los menores a expresarse libremente y a ser escuchados”.
En base a ello, destacaron que “en el acta de audiencia celebrada ante la Defensoría de Menores, el menor expresa que es su deseo mantener el apellido materno "R." dado que así lo conocen en su entorno social, cultural y familiar desde chico. Manifiesta que le resultaría molesto explicar a sus amigos y conocidos el motivo de la modificación de su apellido”, mientras que “no presenta oposición para que se le adicione el apellido paterno”.
Teniendo en cuenta que la “pericia psicológica considera de manera presuntiva que el cambio de apellido influiría de manera negativa en la vida de J.I., afectando las esferas individual, familiar y social”, la mencionada Sala decidió confirmar el pronunciamiento apelado.
En la causa “R. L. J. y otro c/ P. H. G. s/información sumaria”, el demandado presentó recurso de apelación contra la sentencia que hizo lugar a la modificación del apellido del menor J.I.P.R., disponiendo que se restituya en primer lugar el apellido materno y se adicione a éste el paterno, debiendo llamarse en lo sucesivo J.I.R.P, con costas al demandado.
La peticionaria L.J.R., por derecho propio y en representación de su hijo menor J.I.R, había solicitado que se le autorice al menor mantener como primer apellido el materno y adicionarle el paterno, debido a que al momento de su nacimiento había sido inscripto y reconocido sólo por la peticionaria, sin filiación paterna, siendo luego reconocido por su padre.
En tal sentido, la peticionante basó su pedido en los años en que el menor fue apellidado R y en virtud de que en todos los ámbitos que frecuenta es conocido por el apellido materno.
Por su parte, el demandado basa su oposición al requerimiento de la actora en lo dispuesto por las leyes 23.264, 23.151, la Convención sobre los Derechos del Niño, ley 26.061, así como en doctrina y jurisprudencia.
Los jueces de la Sala J explicaron que “la ley 18.248/69 indica que el hijo extramatrimonial reconocido por uno sólo de sus progenitores adquiere su apellido”, mientras que “si es reconocido por ambos, sea simultánea o sucesivamente, adquiere el apellido del padre”, a la vez que se le puede agregar el de la madre, en la forma dispuesta en el artículo anterior.
A ello añadieron que “si el reconocimiento del padre fuese posterior al de la madre, podrá, con autorización judicial, mantenerse el apellido materno cuando el hijo fuese públicamente reconocido por éste”.
En tal sentido, los camaristas remarcaron que “lo debatido es el tema del apellido del menor, para lo cual debemos conocer cuánto lo afecta o lo beneficia el cambio del mismo, con el único fin de decidir lo que más convenga a J. I.”
En la sentencia del 26 de abril pasado, los jueces sostuvieron que “tiene especial relevancia la propia opinión expresada por J. I. acerca de su apellido, en consonancia con el 3; art. 24 y 27 de la ley 26.061 y art. 12 de la Convención sobre Derechos del Niño que contemplan el derecho de los menores a expresarse libremente y a ser escuchados”.
En base a ello, destacaron que “en el acta de audiencia celebrada ante la Defensoría de Menores, el menor expresa que es su deseo mantener el apellido materno "R." dado que así lo conocen en su entorno social, cultural y familiar desde chico. Manifiesta que le resultaría molesto explicar a sus amigos y conocidos el motivo de la modificación de su apellido”, mientras que “no presenta oposición para que se le adicione el apellido paterno”.
Teniendo en cuenta que la “pericia psicológica considera de manera presuntiva que el cambio de apellido influiría de manera negativa en la vida de J.I., afectando las esferas individual, familiar y social”, la mencionada Sala decidió confirmar el pronunciamiento apelado.
miércoles, 11 de mayo de 2011
RECHAZAN DEMANDA POR DISCRIMINACION CONTRA UN BANCO
Si bien reconoció la posibilidad de que el proceder discriminatorio afecte a una persona de existencia ideal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó una demanda por daños y perjuicios presentada contra una entidad bancaria por una supuesta discriminación, ante el rechazo de apertura de una cuenta corriente para una sociedad.
En la causa “R. I. A. c/ Bankboston N.A. s/ordinario”, la sentencia de primera instancia rechazó la demanda por daños y perjuicios presentada con el fin de obtener una reparación del daño que dijo haber padecido el actor a raíz de un proceder discriminatorio que atribuyó al banco por no aceptar su solicitud de apertura de cuenta corriente para una sociedad por él representada.
Según relató el actor en su demanda, había decidió abrir una cuenta corriente para Leveinim S.A., sociedad de la cual era accionista y presidente, en el banco demandado donde ya tenía una cuenta personal. Expuso que mientras suscribía la solicitud de apertura, el gerente del banco le preguntó el significado de la palabra “Leveinim”, respondió que significaba “ladrillo” en el idioma hebreo, manifestándole su condición de profesante de la religión judía.
Luego de ello, el gerente de la entidad le habría informado que su solicitud de cuenta corriente había sido rechazada, sin mencionar la causa, alegando que la entidad no se encontraba obligada a mencionarla en virtud de su derecho de admisión sin información.
Tras remarcar que había cumplido con todos los requisitos formales exigidos por la entidad, suponía que la negativa a abrir la requerida cuenta se debió a su condición de judío, lo que resultaba violatorio del artículo 16 de la Constitución Nacional y el artículo 1 de la Ley de Discriminación Nº 23.592. En base a ello, reclamó una indemnización de 60 mil pesos a fin de obtener la reparación del daño moral ocasionado.
La sentencia de primera instancia al rechazar la demanda consideró que la circunstancia de que el actor tuviera abierta una cuenta personal en el mismo banco demandado, tornaba improponible suponer que el rechazo de la apertura de la cuenta corriente a nombre de la sociedad de la que era representante se hubiera motivado en su religión.
A su vez, el juez de grado remarcó que el daño alegado debía ser propio de quien lo alega, y en el presente caso, quien había solicitado la apertura de la cuenta corriente era una persona distinta del actor, debiendo tenerse en cuenta que como persona jurídica, no profesa ninguna religión y que, por ello, no sería pasible de discriminación.
Los jueces de la Sala C explicaron que “la cuestión crucial en el sub lite radica en que no hay visos de discriminación, ni hacia el actor ni, consecuentemente, respecto de la sociedad”, dejando en claro que ello “no excluye que, en otro contexto fáctico, un proceder discriminatorio pudiera afectar a una persona de existencia ideal y, elípticamente, a sus miembros o directivos o representantes, sea por circunstancias predicables de la misma entidad o de quienes la integren, ya que la descripción contenida en el art. 1º de la ley 23.592 es amplia y no hace distinciones en punto a los destinatarios de los actos que prohíbe y sanciona”.
En la sentencia del 15 de febrero pasado, los camaristas concluyeron que “no se ha demostrado en autos, en forma acabada, que el banco demandado tuviera conocimiento de la religión que profesa el actor ni, menos aún, que la negativa de la entidad a la apertura de cuenta corriente solicitada por la sociedad que éste dirige, fuese motivada por esa condición”, ya que “no aparece verificado un nexo adecuado de causalidad (art. 906 C. Civil) entre la decisión del banco y la religión que el actor profesa, y por necesaria implicación, tampoco con el supuesto perjuicio que adujo al demandar”.
Por último, los camaristas concluyeron que “despejada la incidencia de la ley nº 23.592, la cuestión queda alcanzada por el principio general de nuestro derecho privado en punto a la libertad de las personas de contratar o no (arts. 910, 1324 y concs. C. Civil), desechando así también la existencia de un posible daño resarcible”.
En la causa “R. I. A. c/ Bankboston N.A. s/ordinario”, la sentencia de primera instancia rechazó la demanda por daños y perjuicios presentada con el fin de obtener una reparación del daño que dijo haber padecido el actor a raíz de un proceder discriminatorio que atribuyó al banco por no aceptar su solicitud de apertura de cuenta corriente para una sociedad por él representada.
Según relató el actor en su demanda, había decidió abrir una cuenta corriente para Leveinim S.A., sociedad de la cual era accionista y presidente, en el banco demandado donde ya tenía una cuenta personal. Expuso que mientras suscribía la solicitud de apertura, el gerente del banco le preguntó el significado de la palabra “Leveinim”, respondió que significaba “ladrillo” en el idioma hebreo, manifestándole su condición de profesante de la religión judía.
Luego de ello, el gerente de la entidad le habría informado que su solicitud de cuenta corriente había sido rechazada, sin mencionar la causa, alegando que la entidad no se encontraba obligada a mencionarla en virtud de su derecho de admisión sin información.
Tras remarcar que había cumplido con todos los requisitos formales exigidos por la entidad, suponía que la negativa a abrir la requerida cuenta se debió a su condición de judío, lo que resultaba violatorio del artículo 16 de la Constitución Nacional y el artículo 1 de la Ley de Discriminación Nº 23.592. En base a ello, reclamó una indemnización de 60 mil pesos a fin de obtener la reparación del daño moral ocasionado.
La sentencia de primera instancia al rechazar la demanda consideró que la circunstancia de que el actor tuviera abierta una cuenta personal en el mismo banco demandado, tornaba improponible suponer que el rechazo de la apertura de la cuenta corriente a nombre de la sociedad de la que era representante se hubiera motivado en su religión.
A su vez, el juez de grado remarcó que el daño alegado debía ser propio de quien lo alega, y en el presente caso, quien había solicitado la apertura de la cuenta corriente era una persona distinta del actor, debiendo tenerse en cuenta que como persona jurídica, no profesa ninguna religión y que, por ello, no sería pasible de discriminación.
Los jueces de la Sala C explicaron que “la cuestión crucial en el sub lite radica en que no hay visos de discriminación, ni hacia el actor ni, consecuentemente, respecto de la sociedad”, dejando en claro que ello “no excluye que, en otro contexto fáctico, un proceder discriminatorio pudiera afectar a una persona de existencia ideal y, elípticamente, a sus miembros o directivos o representantes, sea por circunstancias predicables de la misma entidad o de quienes la integren, ya que la descripción contenida en el art. 1º de la ley 23.592 es amplia y no hace distinciones en punto a los destinatarios de los actos que prohíbe y sanciona”.
En la sentencia del 15 de febrero pasado, los camaristas concluyeron que “no se ha demostrado en autos, en forma acabada, que el banco demandado tuviera conocimiento de la religión que profesa el actor ni, menos aún, que la negativa de la entidad a la apertura de cuenta corriente solicitada por la sociedad que éste dirige, fuese motivada por esa condición”, ya que “no aparece verificado un nexo adecuado de causalidad (art. 906 C. Civil) entre la decisión del banco y la religión que el actor profesa, y por necesaria implicación, tampoco con el supuesto perjuicio que adujo al demandar”.
Por último, los camaristas concluyeron que “despejada la incidencia de la ley nº 23.592, la cuestión queda alcanzada por el principio general de nuestro derecho privado en punto a la libertad de las personas de contratar o no (arts. 910, 1324 y concs. C. Civil), desechando así también la existencia de un posible daño resarcible”.
PATRIA POTESTAD - ELECCION DE ESCOLARIDAD
Ante la falta de consenso de los padres separados acerca del establecimiento escolar al que concurrirá su hija, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó la oposición del progenitor a que su hija asistiera a un establecimiento de doble escolaridad, al considerar que la matriculación de la menor no configura un ejercicio abusivo de los derechos emergentes de la guarda que detenta la progenitora, ni resulta dicha elección disvaliosa para los intereses de la menor.
El demandado apeló el pronunciamiento dictado en la causa “P. M. c/ D. C. J. C. s / Art. 250 CPC - Incidente Familia”, donde se desestimó su oposición y decretó la prohibición de innovar respecto del otorgamiento de la vacante de la niña S.D.C.P. en un establecimiento educativo.
Ante la apelación del padre de la menor, los jueces de la Sala J explicaron que “la situación configurada en el proceso evidencia que, sea por cualquiera de las razones que se imputan recíprocamente ambos progenitores, estos no han logrado el "consenso" y el "común acuerdo" que debe primar en las decisiones que se refieran a la educación de los hijos, pues no puede perderse de vista que la patria potestad es una verdadera función social que encomienda a los padres proteger y formar integralmente a sus hijos menores, convivan o no éstos y ejerzan o no la autoridad parental”.
Los camaristas remarcaron que “en subsidio de la natural decisión de los padres, el desacuerdo respecto del establecimiento educativo al que debe asistir la menor, debe ser superado de la forma más conveniente y beneficiosa para el interés del hijo (art. 264 ter del Cód. Civil; art.3°, Convención sobre los Derechos del Niño)”.
En la sentencia del 19 de abril pasado, dicho tribunal consideró que “no se advierte que la decisión de que no se innove respecto de la inscripción y matriculación en el referido establecimiento educacional para cursar el primer grado de primaria resulte perjudicial para la niña o marcadamente irracional, de tener en cuenta que con su ejercicio la madre tuvo en miras que S. se eduque realizando mayores actividades, comience con el aprendizaje del idioma inglés y se forme en un buen nivel académico”.
En tal sentido, remarcaron los magistrados que “la objeción formulada por el padre – fundada en la inconveniencia para la niña de cursar estudios primarios en doble jornada–, no encuentra respaldo en elementos de convicción que permitan vislumbrar lo irrazonable de tal proceder, ni el supuesto detrimento intelectual, físico o psicológico que pudiere acarrear a la niña, ni haya justificativo en algún otro impedimento o cuestión opinable sobre la prerrogativa que ejerciera la madre”.
Al destacar que “la matriculación de la niña en el Instituto San Vicente Pallotti no configura un ejercicio abusivo de los derechos emergentes de la guarda que detenta la progenitora; ni resulta dicha elección disvaliosa para los intereses de la menor”, los jueces dejaron en claro que “si no existen causas graves para cuestionar la decisión adoptada por la madre, no pesa sobre ésta la carga de acreditar la conveniencia para sus hijos del cambio de colegio (art.264, inc.2°, Cód. Civil)”.
En tal sentido, sostuvieron que “es el padre quien debe demostrar los perjuicios que ello podría provocarles, más aún cuando no se trata de un acto que exija el consentimiento expreso de ambos progenitores conforme lo prescribe el artículo 264 quater del Cód. Civil”, por lo que decidieron confirmar la resolución apelada
El demandado apeló el pronunciamiento dictado en la causa “P. M. c/ D. C. J. C. s / Art. 250 CPC - Incidente Familia”, donde se desestimó su oposición y decretó la prohibición de innovar respecto del otorgamiento de la vacante de la niña S.D.C.P. en un establecimiento educativo.
Ante la apelación del padre de la menor, los jueces de la Sala J explicaron que “la situación configurada en el proceso evidencia que, sea por cualquiera de las razones que se imputan recíprocamente ambos progenitores, estos no han logrado el "consenso" y el "común acuerdo" que debe primar en las decisiones que se refieran a la educación de los hijos, pues no puede perderse de vista que la patria potestad es una verdadera función social que encomienda a los padres proteger y formar integralmente a sus hijos menores, convivan o no éstos y ejerzan o no la autoridad parental”.
Los camaristas remarcaron que “en subsidio de la natural decisión de los padres, el desacuerdo respecto del establecimiento educativo al que debe asistir la menor, debe ser superado de la forma más conveniente y beneficiosa para el interés del hijo (art. 264 ter del Cód. Civil; art.3°, Convención sobre los Derechos del Niño)”.
En la sentencia del 19 de abril pasado, dicho tribunal consideró que “no se advierte que la decisión de que no se innove respecto de la inscripción y matriculación en el referido establecimiento educacional para cursar el primer grado de primaria resulte perjudicial para la niña o marcadamente irracional, de tener en cuenta que con su ejercicio la madre tuvo en miras que S. se eduque realizando mayores actividades, comience con el aprendizaje del idioma inglés y se forme en un buen nivel académico”.
En tal sentido, remarcaron los magistrados que “la objeción formulada por el padre – fundada en la inconveniencia para la niña de cursar estudios primarios en doble jornada–, no encuentra respaldo en elementos de convicción que permitan vislumbrar lo irrazonable de tal proceder, ni el supuesto detrimento intelectual, físico o psicológico que pudiere acarrear a la niña, ni haya justificativo en algún otro impedimento o cuestión opinable sobre la prerrogativa que ejerciera la madre”.
Al destacar que “la matriculación de la niña en el Instituto San Vicente Pallotti no configura un ejercicio abusivo de los derechos emergentes de la guarda que detenta la progenitora; ni resulta dicha elección disvaliosa para los intereses de la menor”, los jueces dejaron en claro que “si no existen causas graves para cuestionar la decisión adoptada por la madre, no pesa sobre ésta la carga de acreditar la conveniencia para sus hijos del cambio de colegio (art.264, inc.2°, Cód. Civil)”.
En tal sentido, sostuvieron que “es el padre quien debe demostrar los perjuicios que ello podría provocarles, más aún cuando no se trata de un acto que exija el consentimiento expreso de ambos progenitores conforme lo prescribe el artículo 264 quater del Cód. Civil”, por lo que decidieron confirmar la resolución apelada
martes, 10 de mayo de 2011
Consideran que No Existe Abandono de Trabajo Si el Empleado Solicita Regularizar su Situación Laboral
Debido a que con anterioridad a recibir la intimación a retomar sus tareas, el empleado había intimado a la empleadora a regularizar su situación laboral, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determinó que no se ajustó a derecho el despido dispuesto por la empleadora por la causal de abandono de trabajo, ya que el reclamo del empleado constituyó una manifestación explícita de su intención de continuar la relación laboral.
En la causa “Figueroa, Soledad Luján c/ Derudder Hnos. S.R.L. s/ despido”, la sentencia de primera instancia había hecho lugar en parte a la demanda por cobro de diversos créditos laborales.
La resolución de grado fue apelada por la demandada, quien había denunciado el contrato alegando que en el presente caso se había configurado el supuesto especial de injuria regulado por el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Los jueces de la Sala VIII explicaron al analizar dicho recurso, que el supuesto alegado requiere para su configuración “a) la inejecución por el trabajador, sin aviso, de la prestación laboral; b) la intimación de reintegro, dentro de un plazo razonable según las circunstancias y c) la persistencia del trabajador en su conducta omisiva, durante el plazo fijado”.
Tal planteo fue rechazado por los camaristas, quienes señalaron que “como en el caso, la trabajadora manifestó en ocasión de efectuar su reclamo, anterior a la comunicación que la intimaba a retomar tareas, que la demandada había modificado las condiciones y lugar de trabajo, no se configuran los presupuestos de hecho precitados, en cuanto excluye su intención de abandonar la relación”.
Según los jueces, “constituye una manifestación implícita de su intención de continuar ejecutándola, lo que determina la improcedencia del despido”, ya que “ello produce la caducidad de la intimación”.
Por otro lado, los camaristas señalaron que “la actora cursó telegramas a la demandada, devueltos por "rechazados", en el domicilio de su lugar de trabajo, no desconocido por la parte, quien argumenta que no era su domicilio legal”.
Sin embargo, en la sentencia del 28 de febrero de 2011, si bien los magistrados explicaron que dicha Sala “ha sostenido en forma reiterada que, tratándose de personas de existencia ideal, la noción de domicilio debe entenderse delimitada por el artículo 11 inciso 2° de la Ley 19550, armonizado con lo normado por el inciso 3° del artículo 90 del Código Civil, por los cuales la determinación de un domicilio legal considerado como la sede social, hace presumir juris et de iure que es allí donde se domicilia la persona jurídica, consecuentemente, donde debe ser citada a todos los efectos”, ello carece de trascendencia en el presente caso, ya que de la respuesta de la empleadora surge que había recibido el telegrama de la actora aún cuando se encontraba vigente el contrato de trabajo.
En base a lo expuesto, los jueces decidieron confirmar la sentencia de primera instancia al considerar que no se ajustó a derecho el despido de la trabajadora por abandono del trabajo.
En la causa “Figueroa, Soledad Luján c/ Derudder Hnos. S.R.L. s/ despido”, la sentencia de primera instancia había hecho lugar en parte a la demanda por cobro de diversos créditos laborales.
La resolución de grado fue apelada por la demandada, quien había denunciado el contrato alegando que en el presente caso se había configurado el supuesto especial de injuria regulado por el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Los jueces de la Sala VIII explicaron al analizar dicho recurso, que el supuesto alegado requiere para su configuración “a) la inejecución por el trabajador, sin aviso, de la prestación laboral; b) la intimación de reintegro, dentro de un plazo razonable según las circunstancias y c) la persistencia del trabajador en su conducta omisiva, durante el plazo fijado”.
Tal planteo fue rechazado por los camaristas, quienes señalaron que “como en el caso, la trabajadora manifestó en ocasión de efectuar su reclamo, anterior a la comunicación que la intimaba a retomar tareas, que la demandada había modificado las condiciones y lugar de trabajo, no se configuran los presupuestos de hecho precitados, en cuanto excluye su intención de abandonar la relación”.
Según los jueces, “constituye una manifestación implícita de su intención de continuar ejecutándola, lo que determina la improcedencia del despido”, ya que “ello produce la caducidad de la intimación”.
Por otro lado, los camaristas señalaron que “la actora cursó telegramas a la demandada, devueltos por "rechazados", en el domicilio de su lugar de trabajo, no desconocido por la parte, quien argumenta que no era su domicilio legal”.
Sin embargo, en la sentencia del 28 de febrero de 2011, si bien los magistrados explicaron que dicha Sala “ha sostenido en forma reiterada que, tratándose de personas de existencia ideal, la noción de domicilio debe entenderse delimitada por el artículo 11 inciso 2° de la Ley 19550, armonizado con lo normado por el inciso 3° del artículo 90 del Código Civil, por los cuales la determinación de un domicilio legal considerado como la sede social, hace presumir juris et de iure que es allí donde se domicilia la persona jurídica, consecuentemente, donde debe ser citada a todos los efectos”, ello carece de trascendencia en el presente caso, ya que de la respuesta de la empleadora surge que había recibido el telegrama de la actora aún cuando se encontraba vigente el contrato de trabajo.
En base a lo expuesto, los jueces decidieron confirmar la sentencia de primera instancia al considerar que no se ajustó a derecho el despido de la trabajadora por abandono del trabajo.
CAMARA DEL TRABAJO - FALLOS PLENARIOS
En el día de ayer, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió dos fallos plenarios sobre regímenes laborales especiales.
En los autos caratulados “Gauna, Edgardo Dionisio c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A. s/ despido”, el tribunal en pleno debió resolver “si el recargo previsto en el artículo 2 de la Ley 25.323, ¿se aplica a las indemnizaciones previstas para los trabajadores marítimos, sujetos de relaciones reguladas por el Libro III del Código de Comercio y por la Ley 20.084?”.
Entre los argumentos de la mayoría, la Dra. Ferreirós sostuvo que “no hay razones para excluir de la norma a los trabajadores marítimos”, ya que “la Ley 25.323 es una ley de carácter general aplicable a todos los trabajadores en relación de dependencia y no se encuentra controvertida con ninguna disposición del estatuto particular”.
En su voto, el Dr. Fernández Madrid sostuvo que “el incremento previsto en el artículo 2 de la ley 25.323 resulta aplicable a todos los casos en que el accionado, previa intimación del actor, se negara a abonar la indemnización por despido”, destacando que “el hecho de que la relación laboral encuadre en las disposiciones del Código de Comercio no impide la procedencia de la aplicación del artículo 2 de la ley 25.323”.
Por mayoría, el tribunal resolvió que “el recargo previsto en el artículo 2 de la Ley 25.323 se aplica a las indemnizaciones previstas para los trabajadores marítimos, sujetos de relaciones reguladas por el Libro III del Código de Comercio y por la Ley 20.094”.
Por otro lado, en los autos caratulados “Fontanive, Mónica Liliana c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios”, el Tribunal se reunió a resolver si “la entrada en vigencia del C.C.T. 697/05 "E" ¿obsta a seguir incrementando anualmente la bonificación por antigüedad establecida en la Resolución D.N.R.T. 5629/89 respecto del personal ingresado antes de la vigencia de dicho convenio colectivo?”.
Al resolver la cuestión ante la paridad de la votaciones, la Dra. Ferreirós, en su carácter de presidenta del cuerpo, sostuvo que “las partes colectivas negociando en forma libre y voluntaria estuvieron en un todo de acuerdo en producir una reorganización de las categorías y funciones con los objetivos mencionados, y en promover un sistema de remuneraciones que no se basara en la mera permanencia en el cargo o rango, sino que tuviera en cuenta el grado de desarrollo profesional y la eficiencia en el cumplimiento del trabajo”.
A ello, agregó que “las partes colectivas negociando en forma libre y voluntaria estuvieron en un todo de acuerdo en producir una reorganización de las categorías y funciones con los objetivos mencionados, y en promover un sistema de remuneraciones que no se basara en la mera permanencia en el cargo o rango, sino que tuviera en cuenta el grado de desarrollo profesional y la eficiencia en el cumplimiento del trabajo”, por lo que respondió al interrogante planteado en sentido afirmativa.
En base a ello concluyó que “la entrada en vigencia del C.C.T. 697/05 "E" obsta a seguir incrementando anualmente la bonificación por antigüedad establecida en la Resolución D.N.R.T. 5629/89 respecto del personal ingresado antes de la vigencia de dicho convenio colectivo”.
En los autos caratulados “Gauna, Edgardo Dionisio c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A. s/ despido”, el tribunal en pleno debió resolver “si el recargo previsto en el artículo 2 de la Ley 25.323, ¿se aplica a las indemnizaciones previstas para los trabajadores marítimos, sujetos de relaciones reguladas por el Libro III del Código de Comercio y por la Ley 20.084?”.
Entre los argumentos de la mayoría, la Dra. Ferreirós sostuvo que “no hay razones para excluir de la norma a los trabajadores marítimos”, ya que “la Ley 25.323 es una ley de carácter general aplicable a todos los trabajadores en relación de dependencia y no se encuentra controvertida con ninguna disposición del estatuto particular”.
En su voto, el Dr. Fernández Madrid sostuvo que “el incremento previsto en el artículo 2 de la ley 25.323 resulta aplicable a todos los casos en que el accionado, previa intimación del actor, se negara a abonar la indemnización por despido”, destacando que “el hecho de que la relación laboral encuadre en las disposiciones del Código de Comercio no impide la procedencia de la aplicación del artículo 2 de la ley 25.323”.
Por mayoría, el tribunal resolvió que “el recargo previsto en el artículo 2 de la Ley 25.323 se aplica a las indemnizaciones previstas para los trabajadores marítimos, sujetos de relaciones reguladas por el Libro III del Código de Comercio y por la Ley 20.094”.
Por otro lado, en los autos caratulados “Fontanive, Mónica Liliana c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios”, el Tribunal se reunió a resolver si “la entrada en vigencia del C.C.T. 697/05 "E" ¿obsta a seguir incrementando anualmente la bonificación por antigüedad establecida en la Resolución D.N.R.T. 5629/89 respecto del personal ingresado antes de la vigencia de dicho convenio colectivo?”.
Al resolver la cuestión ante la paridad de la votaciones, la Dra. Ferreirós, en su carácter de presidenta del cuerpo, sostuvo que “las partes colectivas negociando en forma libre y voluntaria estuvieron en un todo de acuerdo en producir una reorganización de las categorías y funciones con los objetivos mencionados, y en promover un sistema de remuneraciones que no se basara en la mera permanencia en el cargo o rango, sino que tuviera en cuenta el grado de desarrollo profesional y la eficiencia en el cumplimiento del trabajo”.
A ello, agregó que “las partes colectivas negociando en forma libre y voluntaria estuvieron en un todo de acuerdo en producir una reorganización de las categorías y funciones con los objetivos mencionados, y en promover un sistema de remuneraciones que no se basara en la mera permanencia en el cargo o rango, sino que tuviera en cuenta el grado de desarrollo profesional y la eficiencia en el cumplimiento del trabajo”, por lo que respondió al interrogante planteado en sentido afirmativa.
En base a ello concluyó que “la entrada en vigencia del C.C.T. 697/05 "E" obsta a seguir incrementando anualmente la bonificación por antigüedad establecida en la Resolución D.N.R.T. 5629/89 respecto del personal ingresado antes de la vigencia de dicho convenio colectivo”.
lunes, 9 de mayo de 2011
NO RENOVACION ALQUILER LOCAL -NO Justifica el Pago de Indemnización Reducida
Al considerar que el cierre total y definitivo del comercio ante la negativa del locador a renovar el contrato de alquiler configura una situación ajena al trabajador, y resulta ser una vicisitud previsible respecto de cualquier emprendimiento, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró ante tal situación resulta injustificado el despido dispuesto en los términos del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En la causa “Romero, Javier Ezequiel c/ Andbuca S.R.L. y otro s/ despido”, la demandada apeló la resolución del juez de primera instancia que consideró injustificado el cese dispuesto en los términos del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y la condenó a pagar las indemnizaciones legales por despido sin causa.
Al analizar el presente caso, la Sala X explicó que “las exigencias de la Ley de Contrato de Trabajo para reducir la indemnización del empleador en el caso previsto por el art. 247 de la LCT deben resultar rigurosamente cumplimentadas pues de lo contrario resultaría el trabajador vinculado a los llamados "riesgos empresarios" a los que sabido es, resulta ajeno”.
Tras remarcar que “las razones invocadas por la demandada para proceder a la extinción del contrato de trabajo del caso fueron el cierre total y definitivo del comercio que explotaba como consecuencia de la negativa del locador de renovar el contrato de alquiler”, los jueces señalaron que “la rescisión contractual del lugar de prestación de servicios del ex dependiente es una contingencia ajena y en modo alguno constituye un hecho imprevisible por lo que no puede constituir una justa causa de despido”.
Los camaristas concluyeron que dicha situación “es una vicisitud previsible respecto de cualquier emprendimiento máxime cuando del contrato de alquiler agregado a fs.35/37 surge que las partes contratantes acordaron una vigencia de 5 años”, por lo que rechazaron el recurso presentado.
Por último, añadieron que “tampoco se acreditó en la causa que se hubiesen realizado otras gestiones tendiente a continuar la explotación comercial, por lo que no cabe sino concluir que en el caso concreto no se ha configurado el supuesto de excepción previsto en el citado art. 247 de la LCT para morigerar el debido resarcimiento”.
En la causa “Romero, Javier Ezequiel c/ Andbuca S.R.L. y otro s/ despido”, la demandada apeló la resolución del juez de primera instancia que consideró injustificado el cese dispuesto en los términos del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y la condenó a pagar las indemnizaciones legales por despido sin causa.
Al analizar el presente caso, la Sala X explicó que “las exigencias de la Ley de Contrato de Trabajo para reducir la indemnización del empleador en el caso previsto por el art. 247 de la LCT deben resultar rigurosamente cumplimentadas pues de lo contrario resultaría el trabajador vinculado a los llamados "riesgos empresarios" a los que sabido es, resulta ajeno”.
Tras remarcar que “las razones invocadas por la demandada para proceder a la extinción del contrato de trabajo del caso fueron el cierre total y definitivo del comercio que explotaba como consecuencia de la negativa del locador de renovar el contrato de alquiler”, los jueces señalaron que “la rescisión contractual del lugar de prestación de servicios del ex dependiente es una contingencia ajena y en modo alguno constituye un hecho imprevisible por lo que no puede constituir una justa causa de despido”.
Los camaristas concluyeron que dicha situación “es una vicisitud previsible respecto de cualquier emprendimiento máxime cuando del contrato de alquiler agregado a fs.35/37 surge que las partes contratantes acordaron una vigencia de 5 años”, por lo que rechazaron el recurso presentado.
Por último, añadieron que “tampoco se acreditó en la causa que se hubiesen realizado otras gestiones tendiente a continuar la explotación comercial, por lo que no cabe sino concluir que en el caso concreto no se ha configurado el supuesto de excepción previsto en el citado art. 247 de la LCT para morigerar el debido resarcimiento”.
FALLO CONTRA PREPAGAS
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal determinó que una empresa de medicina prepaga deberá cubrir la totalidad del tratamiento de bulimia nerviosa en la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA), al remarcar que la ley 26.396 sobre “Trastornos Alimentarios” establece una cobertura integral e interdisciplinaria para las personas que sufren trastornos alimentarios.
En los autos caratulados “G. P. V. c/ Galeno Argentina S.A. s/ incidente de apelación”, el juez de primera instancia decidió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actor y ordenó a Galeno Argentina S.A. brindar a P.V.G la cobertura integral del 100% atinente a la prestación de Hospital de Día en la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA) según la prescripción médica.
La demandada apeló dicha resolución alegando que las prestaciones requeridas no se encontraban incluidas en el Plan Médico Obligatorio, a la vez que expresa que le ofreció a la actora consultas con especialistas en nutrición y psicología, con profesionales de la cartilla.
Con relación a lo expuesto por la demandada, los camaristas recordaron que la ley 26.396 sobre Trastornos Alimentarios establece que “quedan incorporadas en el Programa Médico Obligatorio, la cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios”, así como “la cobertura que deberán brindar todas las obras sociales y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, conforme a lo establecido en la ley 24.754, incluirá los tratamientos médicos necesarios, incluyendo los nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias para una atención multidisciplinaria e integral de las enfermedades”.
Al determinar que luce verosímil el derecho invocado, los magistrados resaltaron que “la ley 24.754 dispone que las entidades que prestan servicios de medicina prepaga deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial, las mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales, conforme lo establecido por las leyes 23.660”.
Con relación al peligro en la demora, los jueces sostuvieron que este “se configura por la propia situación que se ha creado, en tanto se traduce en un estado de incertidumbre relacionado con los derechos de la beneficiaria a tener la debida asistencia, que merece ser protegida preventivamente hasta que se dicte la sentencia definitiva”.
En la sentencia del 14 de octubre de 2010, ratificaron lo resuelto en la instancia de grado, concluyendo que la demora en el tratamiento “podría repercutir negativamente en el estado de salud de la misma, lo cual basta por sí solo para acreditar el peligro en la demora en obtener la cautela solicitada”.
En los autos caratulados “G. P. V. c/ Galeno Argentina S.A. s/ incidente de apelación”, el juez de primera instancia decidió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actor y ordenó a Galeno Argentina S.A. brindar a P.V.G la cobertura integral del 100% atinente a la prestación de Hospital de Día en la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA) según la prescripción médica.
La demandada apeló dicha resolución alegando que las prestaciones requeridas no se encontraban incluidas en el Plan Médico Obligatorio, a la vez que expresa que le ofreció a la actora consultas con especialistas en nutrición y psicología, con profesionales de la cartilla.
Con relación a lo expuesto por la demandada, los camaristas recordaron que la ley 26.396 sobre Trastornos Alimentarios establece que “quedan incorporadas en el Programa Médico Obligatorio, la cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios”, así como “la cobertura que deberán brindar todas las obras sociales y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, conforme a lo establecido en la ley 24.754, incluirá los tratamientos médicos necesarios, incluyendo los nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias para una atención multidisciplinaria e integral de las enfermedades”.
Al determinar que luce verosímil el derecho invocado, los magistrados resaltaron que “la ley 24.754 dispone que las entidades que prestan servicios de medicina prepaga deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial, las mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales, conforme lo establecido por las leyes 23.660”.
Con relación al peligro en la demora, los jueces sostuvieron que este “se configura por la propia situación que se ha creado, en tanto se traduce en un estado de incertidumbre relacionado con los derechos de la beneficiaria a tener la debida asistencia, que merece ser protegida preventivamente hasta que se dicte la sentencia definitiva”.
En la sentencia del 14 de octubre de 2010, ratificaron lo resuelto en la instancia de grado, concluyendo que la demora en el tratamiento “podría repercutir negativamente en el estado de salud de la misma, lo cual basta por sí solo para acreditar el peligro en la demora en obtener la cautela solicitada”.
jueves, 5 de mayo de 2011
OBLIGAN A LA AFIP A NOTIFICAR PERSONALMENTE A LOS DEUDORES
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal determinó que no es aceptable que la mera firma del aviso de entrega del sobre cerrado por parte de "un tercero" (cualquiera sea esta persona) constituya por sí misma una prueba suficiente de que el interesado recibió el sobre conteniendo el instrumento de notificación, dejando de lado disposiciones legales sobre notificación de deudas que benefician a la AFIP.
En la causa “Lebl Price, David Nicolás (TF28435-I) c/D.G.I”, el Tribunal Fiscal de la Nación había hecho lugar a la excepción de cosa juzgada interpuesta por el fisco, declarando la improcedencia formal del recurso de apelación interpuesto por el contribuyente contra la resolución por la cual se habían determinado las obligaciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.
Contra la resolución del Tribunal Fiscal consideró que el recurso de apelación había sido interpuesto de modo extemporáneo, porque la resolución recurrida había sido notificada en los términos previstos en el artículo 100, inciso a) de la ley 11.683, por medio de la carta certificada con aviso de retorno que había sido entregada en el domicilio fiscal del interesado, el actor sostuvo que su parte jamás recibió el sobre remitido por la carta certificada con aviso de retorno, dirigida y entregada en su domicilio fiscal, agregando que la carta certificada había sido recibida por una empleada a cargo del mantenimiento y la limpieza del Hotel, que en algunas ocasiones también recibía la correspondencia dirigida a los huéspedes, quien manifestó que ella no se la había entregado al interesado y posiblemente se hubiera "traspapelado en algún lugar del hotel".
En tal sentido, el actor remarcó que nunca tuyo conocimiento real y efectivo de la resolución, y que lo resuelto lo deja absolutamente indefenso pues lo priva de toda posibilidad de cuestionar el acto.
Los jueces que integran la Sala V recordaron lo dispuesto en el artículo 100, inciso a), de la ley 11.683 con relación a que "el aviso de retorno servirá de suficiente prueba de la notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio del contribuyente, aunque aparezca suscripto por un tercero", señalando que ello “los requisitos y formalidades con que se cumple el acto de notificación deben garantizar la posibilidad efectiva de ejercer el derecho de defensa en juicio”.
Según los magistrados, el Reglamento de Procedimientos Administrativos establece que “las notificaciones podrán realizarse por cualquier medio que dé certeza de la fecha de recepción del instrumento en el lugar que corresponda, así como del contenido del sobre cerrado utilizado al efecto”, por lo que “no es aceptable que la mera firma del aviso de entrega del sobre cerrado por parte de "un tercero" (cualquiera sea esta persona) constituya por sí misma una prueba suficiente de que el interesado recibió el sobre conteniendo el instrumento de notificación”.
En tal sentido, los magistrados sostuvieron que “en la especie, no surge que el envoltorio haya sido entregado a las personas mencionadas en el artículo 141 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (es decir: al propio interesado, a alguna otra persona que ocupaba la habitación, o al encargado de repartir la correspondencia)”.
En la sentencia del 20 de diciembre de 2010, los jueces remarcaron que “tampoco existen constancias que indiquen cuál era el contenido del sobre cerrado y qué constaba en el instrumento respectivo”, lo que constituye “requisito que, según el artículo 43 del decreto 1759/72, modificado por el decreto 1883/91, también era necesario para garantizar la posibilidad efectiva de una defensa adecuada (cfr. Sala IV, causa "Club Atlético Newll’s Old Boys (TF 16.141-1) c/ D.G.I.", del 16 de marzo de 2005)”.
En la causa “Lebl Price, David Nicolás (TF28435-I) c/D.G.I”, el Tribunal Fiscal de la Nación había hecho lugar a la excepción de cosa juzgada interpuesta por el fisco, declarando la improcedencia formal del recurso de apelación interpuesto por el contribuyente contra la resolución por la cual se habían determinado las obligaciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.
Contra la resolución del Tribunal Fiscal consideró que el recurso de apelación había sido interpuesto de modo extemporáneo, porque la resolución recurrida había sido notificada en los términos previstos en el artículo 100, inciso a) de la ley 11.683, por medio de la carta certificada con aviso de retorno que había sido entregada en el domicilio fiscal del interesado, el actor sostuvo que su parte jamás recibió el sobre remitido por la carta certificada con aviso de retorno, dirigida y entregada en su domicilio fiscal, agregando que la carta certificada había sido recibida por una empleada a cargo del mantenimiento y la limpieza del Hotel, que en algunas ocasiones también recibía la correspondencia dirigida a los huéspedes, quien manifestó que ella no se la había entregado al interesado y posiblemente se hubiera "traspapelado en algún lugar del hotel".
En tal sentido, el actor remarcó que nunca tuyo conocimiento real y efectivo de la resolución, y que lo resuelto lo deja absolutamente indefenso pues lo priva de toda posibilidad de cuestionar el acto.
Los jueces que integran la Sala V recordaron lo dispuesto en el artículo 100, inciso a), de la ley 11.683 con relación a que "el aviso de retorno servirá de suficiente prueba de la notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio del contribuyente, aunque aparezca suscripto por un tercero", señalando que ello “los requisitos y formalidades con que se cumple el acto de notificación deben garantizar la posibilidad efectiva de ejercer el derecho de defensa en juicio”.
Según los magistrados, el Reglamento de Procedimientos Administrativos establece que “las notificaciones podrán realizarse por cualquier medio que dé certeza de la fecha de recepción del instrumento en el lugar que corresponda, así como del contenido del sobre cerrado utilizado al efecto”, por lo que “no es aceptable que la mera firma del aviso de entrega del sobre cerrado por parte de "un tercero" (cualquiera sea esta persona) constituya por sí misma una prueba suficiente de que el interesado recibió el sobre conteniendo el instrumento de notificación”.
En tal sentido, los magistrados sostuvieron que “en la especie, no surge que el envoltorio haya sido entregado a las personas mencionadas en el artículo 141 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (es decir: al propio interesado, a alguna otra persona que ocupaba la habitación, o al encargado de repartir la correspondencia)”.
En la sentencia del 20 de diciembre de 2010, los jueces remarcaron que “tampoco existen constancias que indiquen cuál era el contenido del sobre cerrado y qué constaba en el instrumento respectivo”, lo que constituye “requisito que, según el artículo 43 del decreto 1759/72, modificado por el decreto 1883/91, también era necesario para garantizar la posibilidad efectiva de una defensa adecuada (cfr. Sala IV, causa "Club Atlético Newll’s Old Boys (TF 16.141-1) c/ D.G.I.", del 16 de marzo de 2005)”.
VIOLENCIA DOMESTICA- TESTIMONIO FAMILIAR VICTIMA
Gustavo Aramburu
Al ratificar la sentencia que decretó el divorcio vincular por culpa exclusiva del marido que golpeó a su mujer discapacitada mientras dormía, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil determinó que los lazos de parentesco que unen a este testigo con la actora, no impiden de valorar su testimonio como elemento hábil de convicción.
En la causa “J. C. c/ P. R. D. s/ divorcio”, el esposo apeló la resolución que lo consideró incurso en la causal de injurias graves.
Los jueces que integran la Sala E remarcaron en primer lugar que “por injurias graves en materia de divorcio ha de entenderse -en un concepto ampliamente difundido en doctrina y jurisprudencia- todos aquellos actos, intencionales o no, ejecutados de palabra o de hecho, por escrito o materialmente, que constituyan una ofensa para el otro cónyuge, ataquen su honor, su reputación o su dignidad, hiriendo sus justas susceptibilidades”.
En base a ello, consideraron que “el episodio de violencia que relatara la actora en su escrito inicial en orden a que un día de enero de 2009, en momentos en que estaba durmiendo, su esposo despertó y sin que mediara explicación alguna comenzó a golpearla con los puños, se encuentra debidamente acreditado”.
Los jueces tuvieron en cuenta el relato de uno de los testigos, primo de la actora, quien si bien no presenció personalmente el hecho, relató que cuando la acompañó a buscar sus pertenencias al departamento, el propio demandado le había reconocido lo denunciado por la actora, dejando en claro los camaristas que “los lazos de parentesco que unen a este testigo con la actora, no impiden de valorar su testimonio como elemento hábil de convicción”.
En la sentencia del 23 de marzo pasado, los camaristas determinaron que “los hechos de violencia como el acontecido en autos, aún únicos, configuran esta causal (conf. Belluscio, op. y loc. cits., pág. 288, letra v), pues reviste la suficiente gravedad para ser considerado como injuria en el sentido requerido por la ley, toda vez que -como se sabe- para dimensionar dicha gravedad el juzgador deberá tomar en consideración la educación, la posición social y demás circunstancias de hecho que puedan presentarse”.
Por otro lado, destacaron que correspondía tener en cuenta “la condición de discapacitada de la esposa, situación que obliga al marido a tener una especial consideración hacia su persona, sobre todo cuando por su conducta procesal asumida en el proceso, ni siquiera intentó demostrar lo que ahora -también tardíamente- alega en su descargo acerca de que en esa circunstancia no fue conciente de sus actos por una presunta "borrachera de sueño"”, por lo que los camaristas confirmaron la sentencia apelada.
Al ratificar la sentencia que decretó el divorcio vincular por culpa exclusiva del marido que golpeó a su mujer discapacitada mientras dormía, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil determinó que los lazos de parentesco que unen a este testigo con la actora, no impiden de valorar su testimonio como elemento hábil de convicción.
En la causa “J. C. c/ P. R. D. s/ divorcio”, el esposo apeló la resolución que lo consideró incurso en la causal de injurias graves.
Los jueces que integran la Sala E remarcaron en primer lugar que “por injurias graves en materia de divorcio ha de entenderse -en un concepto ampliamente difundido en doctrina y jurisprudencia- todos aquellos actos, intencionales o no, ejecutados de palabra o de hecho, por escrito o materialmente, que constituyan una ofensa para el otro cónyuge, ataquen su honor, su reputación o su dignidad, hiriendo sus justas susceptibilidades”.
En base a ello, consideraron que “el episodio de violencia que relatara la actora en su escrito inicial en orden a que un día de enero de 2009, en momentos en que estaba durmiendo, su esposo despertó y sin que mediara explicación alguna comenzó a golpearla con los puños, se encuentra debidamente acreditado”.
Los jueces tuvieron en cuenta el relato de uno de los testigos, primo de la actora, quien si bien no presenció personalmente el hecho, relató que cuando la acompañó a buscar sus pertenencias al departamento, el propio demandado le había reconocido lo denunciado por la actora, dejando en claro los camaristas que “los lazos de parentesco que unen a este testigo con la actora, no impiden de valorar su testimonio como elemento hábil de convicción”.
En la sentencia del 23 de marzo pasado, los camaristas determinaron que “los hechos de violencia como el acontecido en autos, aún únicos, configuran esta causal (conf. Belluscio, op. y loc. cits., pág. 288, letra v), pues reviste la suficiente gravedad para ser considerado como injuria en el sentido requerido por la ley, toda vez que -como se sabe- para dimensionar dicha gravedad el juzgador deberá tomar en consideración la educación, la posición social y demás circunstancias de hecho que puedan presentarse”.
Por otro lado, destacaron que correspondía tener en cuenta “la condición de discapacitada de la esposa, situación que obliga al marido a tener una especial consideración hacia su persona, sobre todo cuando por su conducta procesal asumida en el proceso, ni siquiera intentó demostrar lo que ahora -también tardíamente- alega en su descargo acerca de que en esa circunstancia no fue conciente de sus actos por una presunta "borrachera de sueño"”, por lo que los camaristas confirmaron la sentencia apelada.
martes, 3 de mayo de 2011
Despido Indirecto Ante Falta de Ingreso de los Fondos de Seguridad Social por Parte del Empleador
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró ajustado a derecho el despido indirecto en que se colocó el trabajador a raíz de la falta de ingresos de los fondos de la seguridad social por parte del empleador, al considerar que ello configura una obligación contractual.
En la causa “Martinez, Walter Agustín c/ Carvalsa Sociedad de Hecho y otros s/ despido”, la sentencia de primera instancia había considerado ajustado a derecho el despido indirecto en que se colocó el trabajador como consecuencia del incumplimiento de la obligación por parte del empleador de ingresar los fondos de seguridad social.
Ante la apelación de los demandados, los jueces de la Sala VII explicaron que “la obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, configura una obligación contractual (artículo 80 LCT)”.
En tal sentido, los magistrados explicaron que si bien dicha Sala había realizado una distinción razonable “para el juzgamiento en cada caso de la procedencia de despidos indirectos fundados en la omisión de depositar los aportes y contribuciones, cuando el empleador se ha acogido a regímenes de regularización, moratorias y afines”, en el presente caso, los apelantes no habían indicado ni probado que esto hubiese ocurrido con anterioridad a la denuncia del contrato por el trabajador para excluir la existencia de injuria.
En tal sentido, los magistrados remarcaron que el juez de primera instancia “puso en evidencia que la empledora, ante la intimación del actor, no brindó explicación y que, además, la firma no depositaba los aportes con destino a la seguridad social desde noviembre de 2006, fecha que surgía de los propios recibos de haberes, incumplimiento que al momento del despido subsistía”.
Tras resaltar que “medió violación del deber de ingresar íntegra y oportunamente los fondos en cuestión”, en la sentencia del 15 de febrero pasado, los jueces resolvieron confirmar el pronunciamiento apelado a la vez que condenaron a la empleadora al pago del incremento indemnizatorio previsto en el artículo 2 de la Ley Nacional 25.323.
En la causa “Martinez, Walter Agustín c/ Carvalsa Sociedad de Hecho y otros s/ despido”, la sentencia de primera instancia había considerado ajustado a derecho el despido indirecto en que se colocó el trabajador como consecuencia del incumplimiento de la obligación por parte del empleador de ingresar los fondos de seguridad social.
Ante la apelación de los demandados, los jueces de la Sala VII explicaron que “la obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, configura una obligación contractual (artículo 80 LCT)”.
En tal sentido, los magistrados explicaron que si bien dicha Sala había realizado una distinción razonable “para el juzgamiento en cada caso de la procedencia de despidos indirectos fundados en la omisión de depositar los aportes y contribuciones, cuando el empleador se ha acogido a regímenes de regularización, moratorias y afines”, en el presente caso, los apelantes no habían indicado ni probado que esto hubiese ocurrido con anterioridad a la denuncia del contrato por el trabajador para excluir la existencia de injuria.
En tal sentido, los magistrados remarcaron que el juez de primera instancia “puso en evidencia que la empledora, ante la intimación del actor, no brindó explicación y que, además, la firma no depositaba los aportes con destino a la seguridad social desde noviembre de 2006, fecha que surgía de los propios recibos de haberes, incumplimiento que al momento del despido subsistía”.
Tras resaltar que “medió violación del deber de ingresar íntegra y oportunamente los fondos en cuestión”, en la sentencia del 15 de febrero pasado, los jueces resolvieron confirmar el pronunciamiento apelado a la vez que condenaron a la empleadora al pago del incremento indemnizatorio previsto en el artículo 2 de la Ley Nacional 25.323.
Anulan un acuerdo de desvinculación porque la empresa había pagado el abogado de la empleada
Desde hace un tiempo, para la Justicia los acuerdos de desvinculación laboral homologados, celebrados entre las empresas y sus empleados, corren el riesgo de ser anulados porque no respetan determinados derechos de los trabajadores.
Si bien es un instrumento útil, algunos empleadores pueden llevar al extremo su práctica para evitar pagar lo que corresponde al finalizar la relación laboral. Esto puede llevar a incrementar la litigiosidad y los costos de las compañías.
En un caso reciente, la Cámara de Apelaciones anuló un acto administrativo sometido al Servicio de Conciliación Laboral para Comercio y Servicios (SECOSE) porque, entre otros puntos, la empresa le impuso al empleado un letrado para que lo represente. Incluso, la propia compañía era la que le abonaba los honorarios.
Hay que tener en cuenta que la Justicia sanciona con la nulidad aquellas situaciones en donde al trabajador no se le permite actuar con el libre ejercicio de su voluntad. En este caso, para los magistrados, se notaron claras violaciones a la voluntad de la empleada.
Una cosa es la garantía y derecho con la que cuenta cada dependiente para actuar con asistencia de un abogado, y otra muy diferente es la simulación de tal asistencia, mediante la imposición de un especialista que no es conocido ni elegido por éste.
En el caso en cuestión, la empresa le informó a sus empleados que iba a cerrar la sucursal. Y puso a disposición de ellos, de manera gratuita, un servicio de transporte para que se dirijan al SECOSE (Servicio de Conciliación Laboral Optativo para Comercio y Servicios).
Allí, los esperó un abogado -cuyos honorarios iba a afrontar la empleadora- que se presentó como patrocinante. Con él suscribieron un acuerdo de desvinculación.
En el documento, los dependientes manifestaban que se consideraban despedidos y que no podrían reclamar ninguna diferencia más.
La compañía les había depositado la liquidación -que finalmente acordaron en sede administrativa- un día antes de la firma del acuerdo.
Una empleada, al ver que entre el monto que le hubiese correspondido, si se la hubiera despedido de forma directa y el del acuerdo, había una gran diferencia, se presentó ante la Justicia para reclamar.
Solicitó un adicional de casi $34.000, en concepto de comisiones adeudadas y otros rubros.
El juez de primera instancia rechazó la demanda, ya que admitió la validez del acuerdo.
La empleada cuestionó la sentencia. Los camaristas señalaron que "ante la decisión de la empresa de no considerar la incidencia de las diferencias salariales reclamadas, no se advierte la necesidad de recurrir a un acuerdo conciliatorio en sede administrativa para pagar la liquidación final, pues era su deber depositar el importe correspondiente en la cuenta de la trabajadora, lo que efectivamente hizo, tardíamente, pero antes de la suscripción del supuesto acuerdo".
Para los magistrados, "la firma del referido convenio parecía haber estado más bien orientada a generar un beneficio a la empresa -consistente en la posibilidad de invocar la cosa juzgada frente a eventuales reclamos de diferencias de la trabajadora- antes que a conciliar reclamos de la dependiente sustentados en derechos controvertidos".
Además, señalaron que "la imposición por parte de la empresa a la trabajadora de suscribir un acuerdo en el SECOSE, patrocinado por un abogado que ella misma eligió y cuyos honorarios pagó, implica en los hechos un vicio en la voluntad de la empleada".
Los magistrados entendieron que la dependiente actuó sin el debido asesoramiento. Y que era de suponer que, por no ser idónea en materia jurídica, no comprendió los alcances legales de la eventual homologación. Es decir, no lo hubiese suscripto de haber comprendido sus efectos.
La institución de la negociación conciliatoria introduce una excepción a la irrenunciabilidad de los derechos. Sin embargo, en los casos que el acto conciliatorio se encuentre viciado se habilita a declarar la nulidad de la conciliación.
Los jueces entendieron que se probó el vicio del consentimiento del trabajador. Si ellos no se hubiesen acreditado, la homologación administrativa tiene tanto valor como la judicial y sobre los mismos rubros no se pueden hacer reclamos en los tribunales.
Por ese motivo, los camaristas obligaron a la empresa a abonarle un total de $56.937 más los intereses, en concepto de diferencias indemnizatorias.
Además, en relación con la intervención del abogado patrocinante de los trabajadores en la audiencia celebrada en el SECOSE, remitieron al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal una copia de la sentencia y de la referida acta de audiencia, para los efectos que dicha entidad considere pertinentes.
Si bien es un instrumento útil, algunos empleadores pueden llevar al extremo su práctica para evitar pagar lo que corresponde al finalizar la relación laboral. Esto puede llevar a incrementar la litigiosidad y los costos de las compañías.
En un caso reciente, la Cámara de Apelaciones anuló un acto administrativo sometido al Servicio de Conciliación Laboral para Comercio y Servicios (SECOSE) porque, entre otros puntos, la empresa le impuso al empleado un letrado para que lo represente. Incluso, la propia compañía era la que le abonaba los honorarios.
Hay que tener en cuenta que la Justicia sanciona con la nulidad aquellas situaciones en donde al trabajador no se le permite actuar con el libre ejercicio de su voluntad. En este caso, para los magistrados, se notaron claras violaciones a la voluntad de la empleada.
Una cosa es la garantía y derecho con la que cuenta cada dependiente para actuar con asistencia de un abogado, y otra muy diferente es la simulación de tal asistencia, mediante la imposición de un especialista que no es conocido ni elegido por éste.
En el caso en cuestión, la empresa le informó a sus empleados que iba a cerrar la sucursal. Y puso a disposición de ellos, de manera gratuita, un servicio de transporte para que se dirijan al SECOSE (Servicio de Conciliación Laboral Optativo para Comercio y Servicios).
Allí, los esperó un abogado -cuyos honorarios iba a afrontar la empleadora- que se presentó como patrocinante. Con él suscribieron un acuerdo de desvinculación.
En el documento, los dependientes manifestaban que se consideraban despedidos y que no podrían reclamar ninguna diferencia más.
La compañía les había depositado la liquidación -que finalmente acordaron en sede administrativa- un día antes de la firma del acuerdo.
Una empleada, al ver que entre el monto que le hubiese correspondido, si se la hubiera despedido de forma directa y el del acuerdo, había una gran diferencia, se presentó ante la Justicia para reclamar.
Solicitó un adicional de casi $34.000, en concepto de comisiones adeudadas y otros rubros.
El juez de primera instancia rechazó la demanda, ya que admitió la validez del acuerdo.
La empleada cuestionó la sentencia. Los camaristas señalaron que "ante la decisión de la empresa de no considerar la incidencia de las diferencias salariales reclamadas, no se advierte la necesidad de recurrir a un acuerdo conciliatorio en sede administrativa para pagar la liquidación final, pues era su deber depositar el importe correspondiente en la cuenta de la trabajadora, lo que efectivamente hizo, tardíamente, pero antes de la suscripción del supuesto acuerdo".
Para los magistrados, "la firma del referido convenio parecía haber estado más bien orientada a generar un beneficio a la empresa -consistente en la posibilidad de invocar la cosa juzgada frente a eventuales reclamos de diferencias de la trabajadora- antes que a conciliar reclamos de la dependiente sustentados en derechos controvertidos".
Además, señalaron que "la imposición por parte de la empresa a la trabajadora de suscribir un acuerdo en el SECOSE, patrocinado por un abogado que ella misma eligió y cuyos honorarios pagó, implica en los hechos un vicio en la voluntad de la empleada".
Los magistrados entendieron que la dependiente actuó sin el debido asesoramiento. Y que era de suponer que, por no ser idónea en materia jurídica, no comprendió los alcances legales de la eventual homologación. Es decir, no lo hubiese suscripto de haber comprendido sus efectos.
La institución de la negociación conciliatoria introduce una excepción a la irrenunciabilidad de los derechos. Sin embargo, en los casos que el acto conciliatorio se encuentre viciado se habilita a declarar la nulidad de la conciliación.
Los jueces entendieron que se probó el vicio del consentimiento del trabajador. Si ellos no se hubiesen acreditado, la homologación administrativa tiene tanto valor como la judicial y sobre los mismos rubros no se pueden hacer reclamos en los tribunales.
Por ese motivo, los camaristas obligaron a la empresa a abonarle un total de $56.937 más los intereses, en concepto de diferencias indemnizatorias.
Además, en relación con la intervención del abogado patrocinante de los trabajadores en la audiencia celebrada en el SECOSE, remitieron al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal una copia de la sentencia y de la referida acta de audiencia, para los efectos que dicha entidad considere pertinentes.
lunes, 2 de mayo de 2011
Nuevo Régimen para las Empleadas de Casas Particulares
Vacaciones pagas, licencia por maternidad, aguinaldo e indemnización por despido son algunos de los nuevos derechos que el proyecto aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados y que se dabatira en el Senado.
El proyecto de ley que había sido enviado por el Poder Ejecutivo el año pasado, tiene por finalidad equiparar los beneficios del personal doméstico con el del resto de los trabajadores, para lo cual modifica la Ley de Contrato de Trabajo y establece nuevas condiciones laborales.
Con relación a la jornada laboral, el proyecto establece que la jornada laboral quedará limitada a 8 horas por día y 48 horas semanales, modificando la normativa vigente que permite trabajar hasta 12 horas diarias para el personal sin retiro y no dispone límites para el personal con retiro.
En tal sentido, la iniciativa girada al Senado establece un descanso semanal mínimo de 35 horas, a partir del sábado entre las 13 y las 16, mientras que la cantidad de días de vacaciones se equiparará a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, contando con 14 días por año que irán aumentando según la antigüedad.
Con relación la indemnización por despido, se equipará al régimen de trabajadores dependientes, por lo que por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses se pagará un monto equivalente al mejor sueldo mensual del último año, a la vez que las empleadas de casas domésticas tendrán la misma cantidad de días de licencia por enfermedad y el empleador deberá contratar un seguro de riesgos de trabajo.
En cuando a la licencia por maternidad, será de tres meses y estará a cargo del Estado durante ese período.
El proyecto de ley que había sido enviado por el Poder Ejecutivo el año pasado, tiene por finalidad equiparar los beneficios del personal doméstico con el del resto de los trabajadores, para lo cual modifica la Ley de Contrato de Trabajo y establece nuevas condiciones laborales.
Con relación a la jornada laboral, el proyecto establece que la jornada laboral quedará limitada a 8 horas por día y 48 horas semanales, modificando la normativa vigente que permite trabajar hasta 12 horas diarias para el personal sin retiro y no dispone límites para el personal con retiro.
En tal sentido, la iniciativa girada al Senado establece un descanso semanal mínimo de 35 horas, a partir del sábado entre las 13 y las 16, mientras que la cantidad de días de vacaciones se equiparará a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, contando con 14 días por año que irán aumentando según la antigüedad.
Con relación la indemnización por despido, se equipará al régimen de trabajadores dependientes, por lo que por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses se pagará un monto equivalente al mejor sueldo mensual del último año, a la vez que las empleadas de casas domésticas tendrán la misma cantidad de días de licencia por enfermedad y el empleador deberá contratar un seguro de riesgos de trabajo.
En cuando a la licencia por maternidad, será de tres meses y estará a cargo del Estado durante ese período.
PREPAGAS COBERTURA TRATAMIENTO CONTRA ADICCION
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial al ratificar una medida cautelar ordenada en primera instancia por medio de la cual se le ordenaba a una prepaga a cubrir íntegramente los costos del tratamiento de rehabilitación por abuso de sustancias psicoactivas, sostuvo que la controversia en torno al lapso que debe comprender la cobertura no corresponde dirimirla en dicha etapa del proceso.
En los autos caratulados “J., F. C. c/OSDE Binario s/ sumarísimo”, la demandada apeló la sentencia que admitió parcialmente la medida cautelar solicitada por el actor y le ordenó cubrir de forma íntegra el tratamiento de rehabilitación por abuso de sustancias psicoactivas y garantizarle la continuidad del mismo ante el Programa Myrias SRL, bajo la modalidad de internación residencial.
La recurrente sostuvo que el actor había recibido cobertura por un plazo total de 35 meses, lo cual superaba lo garantizado en el Programa Terapéutico Básico para el Tratamiento de la Drogadicción previsto en la Ley 24.455 y su Decreto Reglamentario N° 580 (Anexo I) del Ministerio de Salud y del SEDRONAR (Resoluciones conjuntas N° 362/97 y N° 154/97), mientras que el actor sostuvo que los plazos de cobertura fijados son "cobertura mínimas", pero que en caso de requerirse plazos mayores, nada impedía que la prestadora siga cumpliendo su obligación.
Los miembros de la Sala E rechazaron la apelación en cuestión, al considerar que “determinado que el actor se encuentra afiliado a la obra social demandada; probado además su padecimiento; y que la ley contempla la cobertura de las prestaciones reclamadas, existe verosimilitud en el derecho invocado en la pretensión cautelar”.
Los jueces resolvieron que no resulta “factible dirimir la cuestión controvertida sobre el lapso que debe comprender la cobertura en este estado del proceso y con los elementos obrantes en la causa”.
A ello, los camaristas agregaron en la sentencia del 7 de febrero pasado que “dadas las características de la patología que padece el demandante, no puede dudarse de la existencia del periculum in mora, que podría derivar de la falta de asistencia médica”, así como “el riesgo para la salud y los perjuicios que se deriven de la falta de atención pueden ser irreparables”, por lo que confirmaron la sentencia apelada.
En los autos caratulados “J., F. C. c/OSDE Binario s/ sumarísimo”, la demandada apeló la sentencia que admitió parcialmente la medida cautelar solicitada por el actor y le ordenó cubrir de forma íntegra el tratamiento de rehabilitación por abuso de sustancias psicoactivas y garantizarle la continuidad del mismo ante el Programa Myrias SRL, bajo la modalidad de internación residencial.
La recurrente sostuvo que el actor había recibido cobertura por un plazo total de 35 meses, lo cual superaba lo garantizado en el Programa Terapéutico Básico para el Tratamiento de la Drogadicción previsto en la Ley 24.455 y su Decreto Reglamentario N° 580 (Anexo I) del Ministerio de Salud y del SEDRONAR (Resoluciones conjuntas N° 362/97 y N° 154/97), mientras que el actor sostuvo que los plazos de cobertura fijados son "cobertura mínimas", pero que en caso de requerirse plazos mayores, nada impedía que la prestadora siga cumpliendo su obligación.
Los miembros de la Sala E rechazaron la apelación en cuestión, al considerar que “determinado que el actor se encuentra afiliado a la obra social demandada; probado además su padecimiento; y que la ley contempla la cobertura de las prestaciones reclamadas, existe verosimilitud en el derecho invocado en la pretensión cautelar”.
Los jueces resolvieron que no resulta “factible dirimir la cuestión controvertida sobre el lapso que debe comprender la cobertura en este estado del proceso y con los elementos obrantes en la causa”.
A ello, los camaristas agregaron en la sentencia del 7 de febrero pasado que “dadas las características de la patología que padece el demandante, no puede dudarse de la existencia del periculum in mora, que podría derivar de la falta de asistencia médica”, así como “el riesgo para la salud y los perjuicios que se deriven de la falta de atención pueden ser irreparables”, por lo que confirmaron la sentencia apelada.
Aumentaron 20% las denuncias ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema
Según estadísticas elaboradas por la Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las denuncias vinculadas con aquella problemática crecieron un 20% en dos años.
Así, el informe revela que en marzo de 2011 se registraron 744 casos, mientras que durante el mismo mes de 2009 la cifra fue de 620.
Asimismo, el documento indica que en el 82% de los casos la relación de pareja (parejas, ex parejas, concubinos, cónyuges y novios) es la predominante entre las personas afectadas y las denunciadas.
En tanto, de acuerdo a la información de la OVD, el 80% de las personas afectadas son mujeres y el 87% de los denunciados son hombres.
La OVD está ubicada en Lavalle 1250, en la Ciudad de Buenos Aires, atiende todo el año y durante las 24 horas. El teléfono es 4370-4600 internos 4510 al 4514.
Así, el informe revela que en marzo de 2011 se registraron 744 casos, mientras que durante el mismo mes de 2009 la cifra fue de 620.
Asimismo, el documento indica que en el 82% de los casos la relación de pareja (parejas, ex parejas, concubinos, cónyuges y novios) es la predominante entre las personas afectadas y las denunciadas.
En tanto, de acuerdo a la información de la OVD, el 80% de las personas afectadas son mujeres y el 87% de los denunciados son hombres.
La OVD está ubicada en Lavalle 1250, en la Ciudad de Buenos Aires, atiende todo el año y durante las 24 horas. El teléfono es 4370-4600 internos 4510 al 4514.
jueves, 28 de abril de 2011
DESPIDO FUNDADO EN LA DISCRIMINACION - PRUEBA
En la causa “R. R. M. A. c/ B. H. S.A. s/ despido”, el actor inició la demanda contra B.H. S.A. en procura del cobro de unas sumas de dinero a las que se consideraba acreedor en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.
El actor explicó que la demandada lo había despedido por haber abierto una caja de ahorro a favor de su hermana menor de edad, señalando el actor que si bien ello no se encuentra permitido por la normativa, era usual que lo hicieran todos los empleados, debiendo para ello modificar la fecha de nacimiento.
El actor sostuvo que tal argumento fue una excusa de la empleadora para despedirlo, señalando que en realidad su despido se debió a que había informado a sus compañeros sobre su condición sexual y que era portador de HIV.
La sentencia de primera instancia consideró que el despido resultó legítimo, siendo tal decisión apelada por el actor.
La Sala VII señaló al analizar el presente caso que “la demandada tuvo a su cargo la prueba de los extremos denunciados como causa del despido: esto es que el actor violó la normativa del Banco al abrir una caja de ahorros a favor de su hermana –menor de edad- hecho gravísimo que impedía la continuidad del vínculo”.
Teniendo en cuenta los dichos de los testigos propuestos por la parte actora, en cuanto a que era frecuente hacerlo, engañando al sistema, los camaristas consideraron que tales declaraciones “constituyen prueba testifical idónea de que, si bien se encontraba prohibido por la normativa bancaria, en realidad había como un virtual consentimiento por parte de la empleadora de que se abrieran cajas de ahorro en las condiciones descriptas, por lo que no parece ajustado a derecho despedir al actor por esa misma causa”.
Los jueces entendieron que en realidad el actor “fue despedido por su condición sexual y por su enfermedad, es decir que se trató de un despido discriminatorio”.
Según los camaristas “procesalmente deberá tenerse en cuenta la existencia de indicios que puedan conducir a los hechos o al hecho que hay que acreditar”, agregando que “los indicios son indicadores o conductores que en el marco de pequeñas acciones guían a los hechos sometidos a prueba”.
Tras resaltar que “existen en autos más que indicios de la discriminación”, los magistrados determinaron que “como consecuencia de la existencia de esos indicios antes indicados corresponde la aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba, denominado así por la doctrina procesal moderna”, el cual se expresa “a través de un conjunto de reglas excepcionales de distribución de la carga de la prueba, que hace desplazar el onus probandi del actor al demandado, o viceversa según el caso apartándose de las reglas usuales para hacerlo recaer sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva”.
En la sentencia del 31 de marzo pasado, los camaristas concluyeron que en el caso bajo análisis, “la dificultad del tema en estudio hace que la demandada estuviera en mejor posición para demostrar que no hubo discriminación, a pesar de los indicios”, por lo que ella ”debió demostrar que el despido del actor, no obedeció a su condición sexual y a su enfermedad”, ya que quedó descartada la causal relativa a la apertura de una cuenta a favor de una persona menor de edad.
Al determinar que la demandada no logró demostrar que no discriminó al actor, los jueces estimaron que el actor resulta acreedor de todas las indemnizaciones previstas por la Ley de Contrato de Trabajo para el despido incausado, más una indemnización por daño moral con fundamento en el artículo 1º de la ley 23.592 fijada en 60 mil pesos.
El actor explicó que la demandada lo había despedido por haber abierto una caja de ahorro a favor de su hermana menor de edad, señalando el actor que si bien ello no se encuentra permitido por la normativa, era usual que lo hicieran todos los empleados, debiendo para ello modificar la fecha de nacimiento.
El actor sostuvo que tal argumento fue una excusa de la empleadora para despedirlo, señalando que en realidad su despido se debió a que había informado a sus compañeros sobre su condición sexual y que era portador de HIV.
La sentencia de primera instancia consideró que el despido resultó legítimo, siendo tal decisión apelada por el actor.
La Sala VII señaló al analizar el presente caso que “la demandada tuvo a su cargo la prueba de los extremos denunciados como causa del despido: esto es que el actor violó la normativa del Banco al abrir una caja de ahorros a favor de su hermana –menor de edad- hecho gravísimo que impedía la continuidad del vínculo”.
Teniendo en cuenta los dichos de los testigos propuestos por la parte actora, en cuanto a que era frecuente hacerlo, engañando al sistema, los camaristas consideraron que tales declaraciones “constituyen prueba testifical idónea de que, si bien se encontraba prohibido por la normativa bancaria, en realidad había como un virtual consentimiento por parte de la empleadora de que se abrieran cajas de ahorro en las condiciones descriptas, por lo que no parece ajustado a derecho despedir al actor por esa misma causa”.
Los jueces entendieron que en realidad el actor “fue despedido por su condición sexual y por su enfermedad, es decir que se trató de un despido discriminatorio”.
Según los camaristas “procesalmente deberá tenerse en cuenta la existencia de indicios que puedan conducir a los hechos o al hecho que hay que acreditar”, agregando que “los indicios son indicadores o conductores que en el marco de pequeñas acciones guían a los hechos sometidos a prueba”.
Tras resaltar que “existen en autos más que indicios de la discriminación”, los magistrados determinaron que “como consecuencia de la existencia de esos indicios antes indicados corresponde la aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba, denominado así por la doctrina procesal moderna”, el cual se expresa “a través de un conjunto de reglas excepcionales de distribución de la carga de la prueba, que hace desplazar el onus probandi del actor al demandado, o viceversa según el caso apartándose de las reglas usuales para hacerlo recaer sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva”.
En la sentencia del 31 de marzo pasado, los camaristas concluyeron que en el caso bajo análisis, “la dificultad del tema en estudio hace que la demandada estuviera en mejor posición para demostrar que no hubo discriminación, a pesar de los indicios”, por lo que ella ”debió demostrar que el despido del actor, no obedeció a su condición sexual y a su enfermedad”, ya que quedó descartada la causal relativa a la apertura de una cuenta a favor de una persona menor de edad.
Al determinar que la demandada no logró demostrar que no discriminó al actor, los jueces estimaron que el actor resulta acreedor de todas las indemnizaciones previstas por la Ley de Contrato de Trabajo para el despido incausado, más una indemnización por daño moral con fundamento en el artículo 1º de la ley 23.592 fijada en 60 mil pesos.
DISCRIMINACION LABORAL
Al hacer lugar a una demanda por cobro de diferencias remuneratorias fundadas en la discriminación salarial originada en la categorización, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sostuvo que si bien no puede privarse al empleador de su derecho de premiar a quienes revelen méritos para ello, ello no puede llegar hasta el límite de caer en la arbitrariedad.
La actora apeló la sentencia de primera instancia que rechazó su reclamo tendiente al cobro de diferencias remuneratorias, basado en una supuesta discriminación salarial originada en la categorización dispuesta por la demandada, y a la que calificó como arbitraria.
En la causa “Alvarez Maria cristina c/ Telam S.E. s/ despido”, la empresa demandada había aprobado en el año 1994 una nueva estructura escalafonaria, en la que se previó la existencia de distintos tramos dentro de una misma categoría, y en encuadramiento de cada empleado dentro, a su vez, de cada tramo, se realiza teniendo en cuenta las efectivas funciones y responsabilidades.
Al actor, quien se desempeñaba bajo las órdenes de la demandada desde 2003, se le asignó en el año 2003 la categoría de jefe de sección “B” dentro de la gerencia periodística de coordinación operativa, pero sostiene que le corresponde la calificación de jefe de sección “A”, ya que todos cumplen idénticas funciones pero no se les abona el mismo salario, en función de esa subdivisión impuesta por la empresa dentro de cada categoría escalafonaria, por lo que fundamenta su petición en lo normado en el art.81 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Los jueces de la Sala I remarcaron en primer lugar que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes son iguales ante la ley”, y el artículo 14 bis consagra el principio de igual remuneración por igual tarea, mientras que el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que “el empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones”.
Los camaristas remarcaron que si bien ello quedo librado a la prudente discrecionalidad del empleador, esto “no puede llegar hasta el límite de caer en la arbitrariedad, ya que el poder de dirección debe ser ejercido conforme a los principios de buena fe, diligencia y solidaridad”.
Según entendieron los jueces, en el presente caso “la demandada no explicó ni acreditó cuáles serían, a su entender, los fundamentos por los cuales la empleada fue incluida en la subcategoría "B" de la categoría que ostentaba, en lugar de la "A", a la cual le corresponde un salario básico superior, siendo que las tareas de una y otra clasificación eran las mismas”.
En la sentencia del 4 de marzo pasado, los jueces concluyeron que “ha mediado un obrar arbitrario, calificándoselo como tal frente a la orfandad de explicaciones, razones o fundamentos que la llevaron a remunerar a la actora sin razones objetivas, por debajo de otros trabajadores que cumplían la misma tarea”, a la vez que la demandada “no demostró el fundamento objetivo que la llevó a encuadrar a la actora en la subcategoría cuestionada”.
La actora apeló la sentencia de primera instancia que rechazó su reclamo tendiente al cobro de diferencias remuneratorias, basado en una supuesta discriminación salarial originada en la categorización dispuesta por la demandada, y a la que calificó como arbitraria.
En la causa “Alvarez Maria cristina c/ Telam S.E. s/ despido”, la empresa demandada había aprobado en el año 1994 una nueva estructura escalafonaria, en la que se previó la existencia de distintos tramos dentro de una misma categoría, y en encuadramiento de cada empleado dentro, a su vez, de cada tramo, se realiza teniendo en cuenta las efectivas funciones y responsabilidades.
Al actor, quien se desempeñaba bajo las órdenes de la demandada desde 2003, se le asignó en el año 2003 la categoría de jefe de sección “B” dentro de la gerencia periodística de coordinación operativa, pero sostiene que le corresponde la calificación de jefe de sección “A”, ya que todos cumplen idénticas funciones pero no se les abona el mismo salario, en función de esa subdivisión impuesta por la empresa dentro de cada categoría escalafonaria, por lo que fundamenta su petición en lo normado en el art.81 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Los jueces de la Sala I remarcaron en primer lugar que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes son iguales ante la ley”, y el artículo 14 bis consagra el principio de igual remuneración por igual tarea, mientras que el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que “el empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones”.
Los camaristas remarcaron que si bien ello quedo librado a la prudente discrecionalidad del empleador, esto “no puede llegar hasta el límite de caer en la arbitrariedad, ya que el poder de dirección debe ser ejercido conforme a los principios de buena fe, diligencia y solidaridad”.
Según entendieron los jueces, en el presente caso “la demandada no explicó ni acreditó cuáles serían, a su entender, los fundamentos por los cuales la empleada fue incluida en la subcategoría "B" de la categoría que ostentaba, en lugar de la "A", a la cual le corresponde un salario básico superior, siendo que las tareas de una y otra clasificación eran las mismas”.
En la sentencia del 4 de marzo pasado, los jueces concluyeron que “ha mediado un obrar arbitrario, calificándoselo como tal frente a la orfandad de explicaciones, razones o fundamentos que la llevaron a remunerar a la actora sin razones objetivas, por debajo de otros trabajadores que cumplían la misma tarea”, a la vez que la demandada “no demostró el fundamento objetivo que la llevó a encuadrar a la actora en la subcategoría cuestionada”.
lunes, 25 de abril de 2011
Consideran Delito Federal la Violación de un Correo Electrónico
La Sala IV de la Cámara del Crimen porteña resolvió que la violación de un correo electrónico es un delito de competencia federal, al considerar que “el presunto acceso ilegítimo a una cuenta de correo electrónico podría configurar una violación de correspondencia, cuestión de exclusiva competencia del fuero de excepción”.
Al resolver un conflicto de competencia entre los titulares de los Juzgados de Instrucción Nº 37 y Federal Nº 12, la Cámara del Crimen sostuvo que según la legislación y la jurisprudencia vigentes, un correo electrónico resulta equivalente a una carta enviada por el correo convencional.
En el marco de la causa “N.N. Dam. G., S. D. s/ competencia”, una persona había denunciado que desconocidos habrían accedido ilegítimamente a su casilla de email, cambiando su contraseña particular y eliminando archivos personales.
El Juzgado de Instrucción Nº 37 había declinado el conocimiento del sumario a favor del fuero de excepción por entender que la reforma introducida al art. 153 del Código Penal de la Nación ha equiparado la violación del correo electrónico a la de correspondencia tradicional, lo cual no fue aceptado por el Juzgado Federal Nº 12, quien consideró que no se advertía en el presente caso la vulneración de normas federales ya que se trataba de un conflicto entre dos personas físicas.
En la sentencia del 23 de octubre de 2010, los camaristas concluyeron que “es la Justicia de excepción quien deberá continuar a cargo de la investigación pues, luego de la reforma introducida por la Ley 26.388, sancionada con anterioridad al evento estudiado, ninguna duda cabe que efectivamente ha quedado comprendida esa conducta en la norma citada”.
Al resolver un conflicto de competencia entre los titulares de los Juzgados de Instrucción Nº 37 y Federal Nº 12, la Cámara del Crimen sostuvo que según la legislación y la jurisprudencia vigentes, un correo electrónico resulta equivalente a una carta enviada por el correo convencional.
En el marco de la causa “N.N. Dam. G., S. D. s/ competencia”, una persona había denunciado que desconocidos habrían accedido ilegítimamente a su casilla de email, cambiando su contraseña particular y eliminando archivos personales.
El Juzgado de Instrucción Nº 37 había declinado el conocimiento del sumario a favor del fuero de excepción por entender que la reforma introducida al art. 153 del Código Penal de la Nación ha equiparado la violación del correo electrónico a la de correspondencia tradicional, lo cual no fue aceptado por el Juzgado Federal Nº 12, quien consideró que no se advertía en el presente caso la vulneración de normas federales ya que se trataba de un conflicto entre dos personas físicas.
En la sentencia del 23 de octubre de 2010, los camaristas concluyeron que “es la Justicia de excepción quien deberá continuar a cargo de la investigación pues, luego de la reforma introducida por la Ley 26.388, sancionada con anterioridad al evento estudiado, ninguna duda cabe que efectivamente ha quedado comprendida esa conducta en la norma citada”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Datos personales

- Dr. GUSTAVO ARAMBURU
- Estudio Juridico ARAMBURU & Asociados - Cordoba 966 Piso 3ro. B 43265223
El Dr. Gustavo Aramburu es Abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el año 1986.
Durante sus estudios trabajó en la Justicia en lo Civil y Comercial Federal (1980/1986).
Desde ese momento hasta la fecha ejerce en forma independiente su profesión de abogado en el ámbito de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires.
Areas de Especialización:
DERECHO LABORAL
DERECHO DE FAMILIA
VIOLENCIA FAMILIAR - CUESTIONES DE GENERO
DERECHO INMOBILIARIO
DERECHO SUCESORIO
JUICIOS HIPOTECARIOS.
ASESORAMIENTO DE EMPRESAS O SOCIEDADES DE CARACTER FAMILIAR
Actividad Académica: Docente universitario entre los años 1995 al 2001 en la materia DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS - Catedra de la Dra. MONICA PINTOS.
Publicaciones: Habitual columnista de una docena de medios graficos y portales de noticias en todo el pais.
Es miembro de la ASOCIACION DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PLATA
ASOCIACION ARGENTINA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES
ASOCIACION DE DOCENTES DE LA FACULTAD DE DERECHO
ASOCIACION ARGENTINA DE ABOGADOS LABORALISTAS
Durante sus estudios trabajó en la Justicia en lo Civil y Comercial Federal (1980/1986).
Desde ese momento hasta la fecha ejerce en forma independiente su profesión de abogado en el ámbito de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires.
Areas de Especialización:
DERECHO LABORAL
DERECHO DE FAMILIA
VIOLENCIA FAMILIAR - CUESTIONES DE GENERO
DERECHO INMOBILIARIO
DERECHO SUCESORIO
JUICIOS HIPOTECARIOS.
ASESORAMIENTO DE EMPRESAS O SOCIEDADES DE CARACTER FAMILIAR
Actividad Académica: Docente universitario entre los años 1995 al 2001 en la materia DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS - Catedra de la Dra. MONICA PINTOS.
Publicaciones: Habitual columnista de una docena de medios graficos y portales de noticias en todo el pais.
Es miembro de la ASOCIACION DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PLATA
ASOCIACION ARGENTINA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES
ASOCIACION DE DOCENTES DE LA FACULTAD DE DERECHO
ASOCIACION ARGENTINA DE ABOGADOS LABORALISTAS
